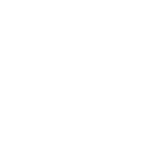Miguel Ángel Bustos
Javier Foguet
Miguel Ángel Bustos comenzó a publicar a fines de los años cincuenta y consolidó, durante la década siguiente, una obra poética inusitada e independiente, muy alejada de las pautas estéticas que la poesía dominante de la época consideraba afines a sus ideales éticos y políticos. La rareza y el aire de autonomía de su obra provienen justamente de ese alejamiento, puesto que Bustos compartió aquellos ideales. Un lenguaje exaltado, entre religioso y surrealista, un paisaje imaginativo abstracto, atemporal, son algunos de los rasgos que bastarían para ubicar a esta poesía en las antípodas de lo que en general se considera escritura comprometida. Bustos tuvo en claro que la política y la poesía, tal como él la entendía, eran órdenes diferentes: la fidelidad a la primera implica la sumisión a un conjunto de ideales y normas de acción fijados, impuestos desde afuera; la sumisión a la voluntad de la poesía ?y Miguel Ángel Bustos fue, sin duda alguna, poeta? implica un riesgo de apertura, ya que quien escribe ignora lo que la palabra exigirá de él.
Esta relación dificultosa entre labor poética y militancia, sin embargo, no pareció incomodar a Bustos. En un debate del año 71 el poeta afirma: “Yo creo que la poesía es de origen divino. […] Desde el momento en que tiene un origen secreto y un origen oculto […] eso no me quita en mi caso una militancia. […] Es mejor conceder que la militancia política nos tome que tratar de huir de ella. Es irremediable.” Y más adelante: “Los poemas se hacen en una forma secreta, oculta y escribiendo para nadie, es cuando todos escriben a través del poeta, cuando verdaderamente el poeta es poeta…” La primera consecuencia que se extrae de estas palabras es que la modalidad de relación de Bustos tanto con la poesía como con la política se caracteriza por la pasividad, o más precisamente, por una activa sumisión. El tema ya está presente en un texto hermoso y temprano de Bustos contenido en Cuatro Murales (1957). Hay allí una curiosa asimilación de la labor del poeta a la actividad de un capitán que debe limitarse a ser únicamente el intermediario entre el Estado Mayor y sus soldados. De esta pasión proviene lo mejor de la poesía de Bustos, sin por ello dejar de señalar sus límites.
En una reseña a un libro del poeta Ernesto Cardenal, Bustos vuelve sobre la dicotomía acción-contemplación. Lo dicho en este texto sobre el nicaragüense es perfectamente aplicable a su propia aventura, ya que si bien los resultados estéticos de los dos escritores son ciertamente diferentes, ambos partieron de un núcleo de inquietud muy cercano. Tanto el uno como el otro han sentido con una intensidad infrecuente ?y han tenido que luchar por aproximarlas? las dos vías para la liberación del hombre: la política y la espiritual. Llama la atención, por eso, la rapidez con que Bustos resuelve la cuestión planteada por Cardenal, al afirmar que la coexistencia de acción y contemplación perjudican el poema[1] . La poesía es verbal, afirma, y como tal hija del tiempo, no de la eternidad. Al elegir la eternidad, Cardenal habría traicionado la poesía. La distancia entre este juicio y la forma de la poesía del propio Bustos no es poca. ¿No extrae acaso sus mayores fuerzas de la atemporalidad del sueño y la pesadilla? ¿No buscó emular conscientemente, en su libro más ambicioso, El Himalaya o la moral de los pájaros (1970), los sistemas de símbolos que cifran no tanto la historia como el ámbito fijo ?el tiempo antes del tiempo? de los antiguos códices centroamericanos? El tiempo parece no penetrar en la poesía de Bustos. No me refiero con esto a la ausencia o escasez de referencias históricas o de un contenido político explícito en su poesía. El tiempo está ausente en la forma de su lírica. A lo sumo el único dinamismo que se percibe en sus escritos es aquel que describe una especie de torbellino, de remolino imaginativo dominado por su vórtice.
A lo largo de la obra de Bustos, y aun dentro del ámbito de un mismo libro, es posible distinguir dos modalidades de escritura que coinciden, aproximadamente, con el uso de la prosa y el ordenamiento de lo escrito en versos. En los textos cortos que Bustos dispone como versos, la fuerza poética se disipa por la percepción de una arbitrariedad estilística. La violencia a que somete la gramática o los cortes abruptos en la respiración y el sentido se revelan inadecuados, se percibe demasiado la operación retórica, el intento literario de forzar la visión. Es lo que acontece sobre todo en Corazón de piel afuera (1959). Se trata del libro más sencillo, más coloquial y menos atormentado de Bustos. A pesar de algunas referencias históricas en sus textos, su llaneza expresiva no es una concesión a los requerimientos éticos-políticos de la época, sino que obedece a una búsqueda personal más de fondo; la misma búsqueda de inocencia que se repetirá en el resto de su obra. Son textos breves sin ninguna tentativa musical, pero que tienen como modelo indudable las Canciones de Inocencia y de Experiencia de Blake: asumen el mismo aire candoroso. Es el único libro en el que Bustos busca la fuerza en una inocencia, por así decir, luminosa, apenas profanada por una tristeza tenue; en todos los otros libros la inocencia lleva en sí su precio: la oscuridad, el terror. Las canciones o poemas breves de este segundo libro muestran los signos de la repetición, como si les faltara el sustento espiritual del que Bustos se alimenta. Los poemas pierden cohesión, y la espontaneidad y la ternura que debían dominar el registro del texto se resuelve casi en sentimentalismo:
Súbeme llanto.
Entíbiame la lengua.
Abre el aire.
Mira el agua fría.
Cae y sueña en los golpes del alma.
Cuando Bustos respeta las pausas y las características de la dicción de la prosa, aun en esos textos brevísimos que van conformando el diario de un loco, su poesía se arma de gran fuerza nominativa precisamente por el carácter perentorio de sus arbitrariedades imaginativas. Esto es así sobre todo en sus dos mejores libros: Fragmentos fantásticos (1965) y Visión de los hijos del mal (1967). La inocencia ?toda esa vida interior atormentada, libre de las fiscalizaciones de la conciencia y la realidad? se refleja mejor en los fragmentos: anotaciones cuya brevedad le permite conservar algo del rápido resplandor de sus visiones. Al mismo tiempo, la acumulación de estas sentencias que no recurren a ningún nexo lógico o estilístico, da una sensación de torbellino, como si se tratara del diario de alguien que se acerca cada vez más a la formulación de la clave de su delirio. Al ceñirse a la prosa el estilo retrocede, pasando a primer plano la fuerza magmática de su fantasía. La prosa exaltada de Bustos posee más registros, más ductilidad y más matices que su poesía en verso; posee todos los signos de la vitalidad, de un discurso vivo. Bustos no tuvo, como Artaud (a quién leyó), necesidad de humillar o negar la literatura para impedir de ese modo la trivialización de aquello que alimenta la necesidad de escribir: el profundo dolor psíquico, el aislamiento del hombre. Bustos se limita a recordar que “éstos no son poemas, hago ensayos de mundos…” Ese registro, esa fidelidad a la inmediatez de la visión es lo que lo ubica en un lugar único en la poesía argentina.
No es sencillo enfrentarse a la poesía de Bustos. Por un lado se tiene la sensación de que el desasosiego y la derrota se llevan una proporción importante de sus páginas. La frialdad y rigidez que se percibe en esa parte de su poesía no es de ninguna manera atribuible a una vacua postura literaria: cuando uno recorre su obra y su biografía, todo habla de seriedad, de verdadero fervor por la obra y el doloroso núcleo de la vida. La clave está en otro lado. Pocas veces Bustos logra salir de la posición de víctima de sus visiones (el ser poseído por ellas es su fuerte). El trabajo, el esfuerzo en la profundización de un estilo, el manejo plástico de sus visiones no le reportó ganancias expresivas. Más allá de la consolidación de una obra claramente identificable y original, es difícil reconocer a lo largo de sus libros un refinamiento, una mayor precisión, un mejor acuerdo entre intuición y forma que constituya asimismo un triunfo vital. El viraje hacia el periodismo después de la publicación de su último libro de poemas[2] no obedece ni a una consecuencia natural ni a una reacción destructiva hacia su poesía. Miguel Ángel Bustos, dotado de una energía y una capacidad de compromiso sin igual, mantenía vigentes en su psiquismo, pero separados, la vía política y el camino espiritual. Por otro lado, sus logros exceden lo meramente literario; hechos de una sustancia concentrada y excéntrica no admiten una asimilación sencilla por parte del lector. No podía ser de otra manera, ya que ofrecer siquiera un atisbo de inocencia necesariamente provoca la fascinación muda, casi angustiante, de enfrentarse a lo unívoco.
Lecturas
Bustos, Miguel Ángel, Visión de los hijos del mal, poesía completa con prólogo de Emiliano Bustos, Editorial Argonauta, Buenos Aires, 2008.
Bustos, Miguel Ángel, Prosa 1960-1976, Ediciones Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires, 2007.
- “En dos planos transita la poesía de Cardenal: el estado de contemplación o el camino directo de la acción. Y estos dos niveles conforman una dialéctica que pone en duda el éxito de todo poema […] Una poesía como ésta plantea: Esas cabezas que le ves a la Bestia son dictadores / y sus cuernos son líderes revolucionarios que aún no son dictadores / pero lo serán después / y lucharán contra el Cordero. Dada esta continuidad en la opresión, Cardenal ha de tener que elegir lo inmutable y la eternidad jamás ha sido verbal. La poesía es hija del tiempo y no de lo eterno.” Visitante del Paraíso, Panorama, Bs. As., 14 de septiembre de 1971.>>
- Después de El Himalaya o la moral de los pájaros, entre el 70 y el 71, Bustos publicó un conjunto de poemas en relación a los cuales sostuvo “hay que asumir otro tiempo, el tiempo de lo simultáneo, única forma de captar una apariencia de lo cronológico”; es decir, no agregaban un matiz nuevo a su producción anterior. Sí son radicalmente distintos dos poemas intensos, “Sangre de agosto” y “el día en que la noche llegó a Santiago”, que acompañan naturalmente el vuelco de sus energías al periodismo.>>