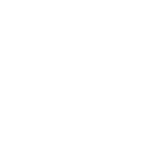La inactualidad de Carlos Mastronardi
Luis O. Tedesco
Aquí un desamparado valor mueve a los hombres
desde su luz primera, que impone la hermosura.
Carlos Mastronardi, «Luz de provincia»
I
Ninguna hegemonía literaria ejerció en vida —y tampoco luego de su muerte, ocurrida en 1976- el arte de Carlos Mastronardi. Reconocido hombre de letras, no exhibió la desesperación arrogante de Lugones, ni el mordaz desapego de Borges, ni el carisma vanguardista de Girondo, o el aura mística que envolvía la figura -más que la poesía- de Juan L. Ortiz. Fue un ciudadano opaco, algo extravagante, desinteresadamente culto, perdido en la lectura minuciosa de Petrarca, de los poetas del Siglo de Oro español, extasiado en las penumbras armónicas del verso de Valéry. Se sabe que dedicó muchas horas de su vida a traducir la poesía de Mallarmé, pero, salvo los publicados en revistas, estos ejercicios, o se han perdido, o fueron destruidos por su pasión autocrítica. Escribió cuatro libros de prosa desigual, indagadora, gozadora quizás de su inútil trascendencia: Valéry o la infinitud del método, 1955; Formas de la realidad nacional, 1961; Memorias de un provinciano, 1967, y Cuadernos de vivir y pensar, editado post mortem en 1984 gracias a los buenos oficios de Jorge Calvetti; cuatro libros hoy prácticamente inhallables, lo mismo que sus Poesías Completas, contenidas en un volumen de 160 páginas repartidas en 66 poemas. Ningún texto de Mastronardi excede la privacidad de la indagación estética personal, y sus opiniones son generalmente el resultado de una meditación que bucea en territorios huidizos y poco confortables. No se puede leer su prosa buscando una propuesta, o sugerencia, de doctrina literaria o política relacionada con los intereses de un grupo, una generación, o como la voz que se asume portadora del gusto o las necesidades de la época.
Acaso su gesto literario más atrevido lo cometió a los treinta años, cuando a poco de aparecer su segundo libro de poemas, Tratado de la pena, renegó de él y se impuso recuperar los ejemplares regalados a los amigos, para destruirlos, condenando de ese modo su adhesión a los principios de la vanguardia martinfierrista. Años más tarde, en 1949, escribió: «A muchos de los componentes de esta vanguardia se les hubiera ayudado prohibiéndoles, por el término de diez años, el uso reiterado de los vocablos silencio y esperanza… A ellos cabe reprocharles sus falencias de orden estético, no su fría dedicación a los motivos que depara nuestra tierra y nuestra historia». Esto lo escribe el lector, no el inspirador de una corriente literaria. Un lector preocupado por la probidad formal del texto que lee, y que percibe, además, cuándo la dedicación a los motivos de nuestra tierra y de nuestra historia es una mediación deliberada, una fría postura ideológica donde el enunciado estentóreo rara vez revela coincidencias entrañables con el aire nativo. Mastronardi buscó su propia voz, no la de su generación, y tampoco las hipotéticas demandas perentorias -¿cuál de ellas, la exitosa, la postergada, la silenciada, la voz de las mayorías, la ignorada por las distintas operaciones culturales o políticas, acaso la voz del mercado, la voz mediática y su infusión de totalitarismo democrático?- de su tiempo. En la privacidad de su materia lingüística, el poema de Mastronardi respira las sílabas de su «conciencia métrica». Fuera de las imposiciones de la época fluye un espacio -una pequeña rendija de dramática claridad— donde el poeta reconoce lo eterno. De esa inactual permanencia de lo eterno, Mastronardi es la vanguardia.
II
La hegemonía, entonces. Manifiestos, proclamas, recetas nuevas para abolir recetas envejecidas, potpourrí de artes poéticas, competencia para ocupar el lugar más feroz de la contienda. En realidad, no se lucha contra el ejercicio del poder, sino contra quien lo ejerce, el enemigo de mi norma. Ni César Vallejo, ni Henri Michaux, ni Borges -y estoy hablando de poetas que no pueden ser sospechados de falta de originalidad y atrevimiento- se dedicaron a estas cosas, ni propusieron manifiestos o modos «verdaderos» de interpretar el mundo. Buscaron en sí mismos, revisaron el pasado, y establecieron con el presente una disputa electrizante de atracción y rechazo, la misma mezcla de adhesión y remordimiento que se siente ante el propio cuerpo, esa ambivalencia nutricia frente a los dones no siempre hospitalarios. Lejos de proponerse como profesionales de la abolición, buscaron reconstruir las señales asesinadas del idioma del alma. Nuestro siglo es rico en disonancias semánticas: sólo el comercio revoluciona los hábitos de vida, sólo las guerras destruyen el pasado, sólo la política perpetúa el privilegio en nombre de la justicia, sólo el que tiene poder ejerce hegemonía. «El poeta -decía Mastronardi- nos comunica una ternura otoñal, un valioso temblor, un desmayo selecto». Lo importante, agregaba, «es potenciar un desvanecimiento y convertir en palabras un estado del alma». Frente a la estabilidad del poder soberano, la poesía reconstruye los pedacitos de ilusión abandonados en los suburbios de la historia, la desolación del impulso sublime convertido en desecho descartable. No hay revoluciones en poesía, hay sí ensambles en permanente agitación, tramas analógicas, contrapuntos formales, y asociaciones, nuevas asociaciones, infinitas asociaciones armónicas, un continuo retumbar del orden métrico en la disonancia contemporánea. La escena de la poesía propone una cámara paciente, leve, austera, una presión constante pero insegura de la tinta en el blanco de la página, en el universo de un libro construido sobre lo durable, lo extenso, lo material, lo indeterminado del implacable suceder. «La inquietud perfectiva y el obstinado laboreo son las mejores pruebas de adhesión profunda a la poesía». Mastronardi no proponía recetas ni artes poéticas, sino «obstinado laboreo», insistencia para lograr el encuentro con la sensación acumulada: el poema como articulación armónica, como salto lingüístico de la epifanía personal:
Albor primero vino a despertarme.
La mañana mansita entró a mi pieza…
Aquí está reluciente y conmovida
como una absolución, el alma intensa.
Añejas devociones voy cruzando.
Oran por mí las santas arboledas.
Nuevo como quien viene de un cariño
desando mi existencia y mis callejas.
Crece como una luna mi silencio…
Los minutos más viejos están cerca,
Asoma mi niñez sobre las tapias…
En estos once endecasílabos la acumulación del ensueño vuelve, paradójicamente, más nítido, más concreto y accesible el dibujo de la materia anterior, de la infancia como conjugación inmediata de la mirada. El viaje hacia la interioridad luminosa, hacia esa niñez donde el alma intensa se asoma a las tapias como una conjetura, se realiza a partir del recorrido emocional del pensamiento, la resurrección de la mirada inicial atravesando el tiempo que crece hacia el silencio. Oran por mí las santas arboledas: frente a la devoción anímica de la naturaleza en amorosa concordancia con la plegaria instintiva, la biografía es un simulacro, una extorsión de datos, una sucesión de máscaras cuya historicidad debe ser absuelta, dejada de lado, como una ropa demasiado pesada para la frágil consistencia del Bien. Mastronardi crea una escala lingüística, hospitalaria del Bien: albor primero, mañana mansita, alma intensa, añejas devociones, santas arboledas…, simples nociones afectivas de la bella realidad virtuosa, una realidad oscurecida por los negocios de la historia, anulada por la conflagración comercial, una realidad flamante, conmovida, espiritualmente activa, catacumba de la pasión imaginativa. En estas catacumbas, Mastronardi es la vanguardia.
III
Carlos Mastronardi nació en 1901, en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. En 1920 se trasladó a Buenos Aires para iniciar estudios de abogacía, que abandonó muy pronto. Tenía pensado radicarse en Florencia durante algunos años, proyecto que tampoco habría de cumplir. Sus periódicos regresos a la provincia natal y un viaje al Brasil, donde residió dos años, fueron sus escasas travesías. Publicó en 1926 Tierra amanecida, «poemas del campo actual» según la presentación editorial. Crece como una luna mi silencio, dice uno de sus versos. A partir de 1926, Mastronardi no volvió a salir a la calle durante las horas de luz solar. «Ante la necesidad de asumir un destino, adopté una actitud de repliegue, como quien se aparta de la realidad después de haber comprobado que no se entiende bien con el mundo. Nunca olvidaré esa encrucijada. Incapaz de entrar en el juego de los negocios humanos, rehusaba el día. Empecé a salir cuando declinaba la tarde, con las primeras estrellas» (Memorias de un provinciano, 1967). Trabajó como periodista en el diario Noticias Gráficas, y escribió notas en la revista Sur, durante años, muchos años. No se casó. No tuvo hijos. La edición de sus Poesías completas publicada por la Academia Argentina de Letras rescata un rostro atento pero distante, casi inexpresivo, quebrado por el rictus enmarañado de sus labios, que anuncian la timidez de un despliegue poco afortunado. El sustantivo «cariño» y su expresión adjetivada son frecuentes en su poesía. Pero este hombre caminaba solo el declive nocturno de las calles del bajo de Buenos Aires. La escena-Mastronardi no es heroica ni religiosa. Tampoco fue -no cabía en su cuerpo tamaña presunción- transgresora. La imagen pública de la transgresión, la transferencia de la privacidad a los parajes del marketing del espíritu, el ronroneo especulativo del dolor convertido en jurisprudencia marginal, en suma, los intentos de seducir mediante la exposición canónica de la melancolía artística -esa bilis negra que su voluntad de forma tantas veces elevó a sublimidad desasida de infatuaciones demoníacas-, le fueron ajenas. No hay una escena-Mastronardi destinada a conmover, a congregar pasiones miméticas, a convertirse en jerarquía mediática. Mastronardi no tuvo este poder porque consideraba que la poesía no debía proponerse ejercer ningún poder, y mucho menos ejercerlo en el ámbito de la comunidad artística. La poesía, más que transgresora, es inactual. En tanto presencia inutilizable, en tanto desactivadora de los límites significantes, la poesía -esa invisible materialidad lingüística- no necesita transgredir para provocar estallidos del sentido o, como ocurre con Mastronardi, esa sublevación de la quietud contra la vacuidad del comercio civilizado. La poesía es un gran animal, un inmenso animal ajeno al orden de la granja, recluido, exiliado, posado en la bella proa de los desiertos lluviosos, un animal que resopla su métrica imprevista, enquistado en tu tierra, la tierra de tu idioma. En esa tierra demoraba sus versos Mastronardi: lenta loma flamante de gramillas, (…) Las revueltas manadas que arrecian libremente, / y después la incansable dulzura, la honda calma / y el esplendor desierto… (…) Cariñosas distancias, favores del silencio, / poblados que hacia afuera relucen en jardines. / unas casas extremas y solas frente al llano, / cercos de fronda, huraña dulzura de unos lindes (…) Alabo estas distancias, que imperan con dulzura / y dicen que el olvido, bajo su fronda, es suave. / Suelo buscar, gustoso, su paz consecutiva, / sus aguas remolonas, su octubre, sus maizales (…) Este ocaso confunde mis tiempos. Vuelve su canto / siempre dulce. La dicha se parece a esta ausencia. / Quedo en la brisa, tierno de campo, libre, oscuro. / Una vez yo pasaba silbando entre arboledas. En presencia de estos versos, pertenecientes a «Luz de provincia», cabe la pregunta: ¿por qué el olvido, la exclusión, el manifiesto desinterés -cuando no el desdén-; por qué estas palabras radiantes de luminosidad afectiva, este idioma habitando su paraíso, no merecen hoy la dicha de una tertulia entusiasta de los poetas, no digo la adhesión programática -algo que al propio Mastronardi hubiera quizá sorprendido-, sino el simple encantamiento ante las imágenes de un pariente lejano que se atrevió a nombrar el sentido, la sensualidad lúdica, los remansos recuperables de su paso por el mundo? Si nos atenemos a las estrategias de los jefes de la estética oficial dominante -los mismos que no hace mucho se vanagloriaban de su heroica marginalidad-, observable en el torrente de pequeñas prosas enardecidas en las alabanzas del sinsentido y la parodia; si, como parece demostrarlo el novedoso concordato entre suplementos literarios y secretarías de cultura, las leyes del mercado lírico han sancionado la caducidad de la poesía en favor de la «puesía»; si la aventura de esta inédita vanguardia aliada del capital mediático parece consistir en la acumulación mecánica de viscosidades terapéuticas; si este es el escenario actual, ¿cómo recuperar a Mastronardi y su voluntad de virtud lingüística, ese extremo doloroso, inalcanzable de la respiración depurada; cómo reconstruir su emoción intelectual, su entusiasmo ante el encuentro de sensación y pensamiento en las disidencias armónicas del verso? Es posible que estas tribulaciones del alma bella —no me avergüenza pensar que los registros altos de un poeta tienen más que ver con la desmesura de sus desasimientos (aquí la herida, aquí el jadeo y la desgarradura) que con sus ataduras contingentes-, acaso estas tribulaciones, digo, hagan sonreír a ciertos poetas, hoy tan seguros de su lugar en el mundo, tan adecuadamente colocados en la superficie de sus avatares psicológicos, tan realistas, tan patrones del desorden, tan consolidados en el vacío de sus desprecios metafísicos. Lo que aún queda del alma bella y su insistencia en nombrar lo que falta, el «sincero animal» que se resiste a demonizar su fracaso, nos devuelven —con Mastronardi— la vanguardia permanente de la poesía perdedora.
IV
Estábamos en 1926. Mastronardi cuenta así la publicación de Tierra amanecida: «De mí puedo decir que casi todos mis proyectos fueron imposiciones, dictámenes ajenos, sustos estimulantes… En 1926, Roberto Arlt empezó a fraguarme. Ejecutivo y vehemente, me estableció en una silla de la extinta Editorial Latina, cuyo director consiguió leer casi todos los poemas de Tierra amanecida, libro que fue publicado ese mismo año». En 1928, de vuelta en Entre Ríos, trabajó como periodista. En 1938 regresó a Buenos Aires y se empleó como redactor de El Diario, de la Editorial Lainez. Samuel Eichelbaum lo incita a publicar Conocimiento de la noche, cuya primera tirada -financiada por el autor- fue de 80 ejemplares. Darío, Almafuerte, Nervo, Carriego y Herrera y Reissig habían sido sus lecturas iniciales. Sus primeros poemas -publicados en la revista Nosotros, en 1925, con el título «Mañanas provinciales», no contenidos en sus Poesías Completas— lo muestran seducido por los juegos verbales, muy preocupado por hallar palabras de resonancia generalmente gozosa, en poemas dedicados a los temas sencillos de la vida de campo, Por ejemplo, «Baile»:
Ancianas lenguaraces comentan, comadreras
La escasez de verdura… Su cándida cromía
De rosas y celestes avanzan las polleras
Conflagradas de aullidos. Rural coquetería.
Se endurece en cambrona y remoja en Colonia,
Y en tanto el comisario la fácil compañera
Atisba en las que vienen, la entrada ceremonia
El ciego que de pronto su instrumento exaspera.
El salto dado por Mastronardi desde esta pirotecnia inicial a la hondura de su obra posterior registra las siguientes mediaciones: abandono del golpe de efecto, del giro sorpresivo, en favor de una concentración armónica y afectiva. Mastronardi ya no acudirá a esa sintaxis afectada para la resonancia métrica de palabras de uso infrecuente. La sensación, la emotividad dichosa, la denodada desesperanza, serán la materia prima de sus imágenes. Renuncia así a la idea de que «toda línea, todo verso, debía aparejar una exaltación y una victoria incontestables». Renuncia al hallazgo autónomo y aislado, a la tensión sin matices. En su lugar, buscará extender esa tensión en movimientos graduales, constructivos, aplicándose más a la armonía del conjunto que al destello de alguna de sus partes. «La urdimbre ideal -decía-, las fuerzas compensadas, los valores de situación que están como inmersos en el organismo poético, si bien dependientes de los vocablos, parecen menos vulnerables, esto es, mejor dotados para defenderse de los aflojamientos que amenazan a toda página». El poema propone una flotación melódica de fuerzas compensadas, el encuentro entre el sentimiento, que es natural y espontáneo, y las convenciones del idioma. Podemos presentir hoy, un cuarto de siglo después de su muerte, la escena-Matronardi en el Gualeguay de los años ’30, mientras escribe «Luz de provincia»: una cocina amplia, la mesa, el mate, la noche larga, hojas de papel generosamente blancas. La sensación se desliza hacia las palabras, las acecha. Lo único previo -el marco social de la epifanía— es la oscuridad que espera detrás de las ventanas. La escritura es la que piensa, la escritura y el vacío esqueleto del alejandrino, con su añoranza de sentido y su vuelo musical neutro. Encerrado entre paredes juiciosas, el pensamiento se pierde en el ensueño, encuentra sus palabras y las somete obstinadamente al límite métrico. De esta abstinencia de la embriaguez, de la quietud de su desasimiento -hablo de la necesidad del impulso de encontrar su forma- surge la belleza del poema, su autonomía, el boceto de un paisaje que comienza a ser leído mientras nace.
V
Luz. Quietud. Dos palabras claves en la poesía de Mastronardi. «Luz de provincia» -para mi gusto, el más entrañable poema escrito en la Argentina de este siglo-, las congrega en su versión paradisíaca de la querencia. A diferencia del de Dante -dinámico, teológico, un fin, el más preciado premio, encuentro del alma con Dios en una danza de claridades eternas—, el paraíso de Mastronardi es un refugio, está en la memoria, antes del acontecer, como el despliegue de una felicidad inaugurada en la infancia y rememorada, sólo rememorada (aquí la herida, el desgarramiento) a partir de fragmentos apenas divisables. Una tapia, unos lindes parapetan esta dicha, la protegen de lo que sucede, porque el suceder corre hacia la sombra, hacia la capitulación del sentido:
Personas oscuras y sin voces
venían entonces,
como sueños fugaces, ya gastadas
por la invasora y lenta miseria del ocaso,
vueltas hacia su pálido destino,
hacia ninguno.
(…)
Fuera del mundo iban sus pies de niebla,
y así caían sin término,
desde el vago futuro despojadas.
«Las huellas del futuro» es el título de este fragmento de un poema de Conocimiento de la noche, publicado en 1937, aunque el mismo fue escrito con posterioridad a esa fecha y agregado en la segunda edición, en 1956. En la nota introductoria, Mastronardi dice: «Las huellas del futuro, ambiguo como el estado o la impresión que intenta reproducir, trae su origen de una borrosa experiencia provinciana y tal vez recuerde cierto anochecer invernal y remoto. De modo indirecto, acaso descienda de las líneas que Carlyle dedica a los espectros naturales y razonantes, a los millones de espíritus que recorren libremente la Tierra y que muy luego se disuelven en el aire y la invisibilidad. En su principio, fue una confusa ocurrencia divagatoria; no ha sorteado del todo esa penosa condición, pero adquirió un sentido general después de asumir momentánea forma, luego de haberse concretado en palabras». Personas oscuras y sin voces prefiero a los «espectros naturales y razonantes», personas dependientes de esa abstracta imposición de futuro que obliga a trabajar para un mundo desacralizado. En realidad, «Las huellas del futuro» es la contracara de «Luz de provincia», poema en el que fueron excluidos tanto el escenario mitológico como la observación realista. El refugio de Mastronardi es espiritual, un espacio donde la memoria ha congregado sensaciones cercanas a la dicha proyectándolas en una luz de quietud intemporal. «Luz de provincia» no rememora paisajes bucólicos, no proyecta utopías, no apela al discurso contestatario, no se atrinchera en la negación melancólica ni en la parodia gesticulante. Esta es su inactualidad, su intento de desligar a la poesía de cualquier propósito socialmente utilizable, su empeño en considerarla una actividad de la quietud ensimismada en el tránsito -a veces armónico, a veces desgarrado- de la belleza. Todo en el poema es obra de la luz, todo permanece y se añade en la completud de su transparencia:
Leguas, y en ese brillo la torcaz y el aromo,
pausado el movimiento del otoño flotante,
y luego auroras de agua, temporadas de sombra,
y el tedio hacia la tarde que los vientos deshacen.
Mastronardi no busca pobladores. No es un sabio, tampoco es un profeta, no se compadece de sí ni alardea de un supuesto psiquismo iluminado. Es, simplemente, un poeta en su escondite:
Conozco unos lugares que enternecen mi andanza
y donde la provincia ya es encanto sin tiempo.
(…)
Siento una luz absorta y unos muertos rumores;
reconozco este ocaso perdido en los trigales,
y fuera de los años miro su gracia inmóvil,
su delicado fuego sobre los campos graves.
No sé de una voz en la poesía argentina que haya logrado esta fusión de mirada instintiva y extensión metafísica, de ternura aquerenciada en la flotación de su recuerdo. No sé de una voz entre nosotros menos apta para cualquier operación política o cultural, menos adaptable a las exigencias del mercado, menos concesiva ante las prerrogativas de la opinión pública. Mastronardi es inactual porque su poesía no es aconsejable, no enarbola el bastión de la causa progresista ni el discurso cooptable de las minorías que buscan acceder a la representatividad. Tampoco acude a esotéricas vulgaridades religiosas ni a la impostación filosófica. No lidera, no congrega, habla de lo que no está, de su confinación en el baile nupcial de las claridades aguerridas, de la desesperada exclusión que depara saber que lo bello que es se ilumina con el tesón de la escritura.
VI
Leí por primera vez la poesía de Mastronardi a mediados de los años ‘6o, época de gran efervescencia política y de fe en las fuerzas redentoras de la historia, en un sentido ético muy distante de la actual asimilación de la idea de progreso al libre desarrollo de las leyes del mercado. Contestatarios o no, militantes o no, la mayoría de los jóvenes de aquella época nos oponíamos al autoritarismo militar, y ni siquiera a los civiles considerados reaccionarios se les hubiera ocurrido sostener que las fuerzas del trabajo debían estar supeditadas al anónimo capital financiero. Eran otros tiempos. Algunos buscaban la purificación personal a través de la política, otros se recluían en indagaciones espiritualistas o religiosas. No formaba parte de nuestras pesadillas la imagen del genocidio posterior, pero tampoco esta fiesta del lucro en un mundo que se queda sin trabajo. La década de los años ‘6o, también los primeros de la del ’70, fueron del marxismo, del capitalismo desarrollista, del peronismo revolucionario, de los hippies, del surrealismo… y de algunos solitarios. Entre estos solitarios estaban Mastronardi, J.L. Ortiz, Molinari, Girri, y a su modo el propio Borges. También por entonces, la poesía de Mastronardi sobrevivía tenuemente en el olvido y la indiferencia general, alejada como estaba de la efusión contestataria y de las alquimias surrealistas. En lo personal, Mastronardi nunca se mostró como un conservador -lo que le hubiera valido algún protagonismo-. En esos años, la cuestión era ser el «tomacorriente de alguna divinidad», de algún demonio, o del sentido de la historia. «Las leyes del poema -decía- son las de una artesanía, no las ignoradas leyes de una experiencia mística o metafísica. El poema es la conquista del trabajo personal, antes que el resultado de una inspiración azarosa o afortunada. La poesía es un hacer». Siete poemas, publicado en 1963, reúne poemas de un hombre de la ciudad, un hombre que llega a su pieza de hotel y se entretiene con hábitos adquiridos, con pequeñas precisiones detalladas para invocar la introspección:
Música nocturna
Pienso —la noche es grata— que no vale la pena
dilatar el horario que uno cumple
por triste obligación, cuando la sombra
y la quietud esperan, allá en el barrio amable,
ahora agasajado por la fronda.
Vuelvo a sentir el cielo entre los árboles
de la calle apagada, ya del lucero y mía,
y una dulce costumbre me deja en esta puerta
que es la octava a contar desde el puente rojizo.
(…)
Digo entonces que acaso sería bueno llevar
la mesita al balcón escondido en el próspero follaje,
donde la fresca brisa del río ya divaga
(…)
en tanto la hora viva entre racimos
y apasionados libros y humo lento
discurre con encanto hasta la aurora,
y fiel a la delicia sobrevive
en la secreta paz, la intensa ¡ampara.
(…)
Aquí está, milenario y sin embargo vivido,
el sincero animal que yo arrojo a tus noches.
Y este final de «Algo que te concierne»:
Ahora, en la quietud de la alta noche
bebo el café y doy con una página
donde leo que el amor filosofa,
porque el eros, a diferencia del ignaro,
busca lo que le falta,
sospecha claridades que están lejos
y pide esencialmente la belleza.
Dejo el antiguo texto. Es tarde. Me devuelven al mundo
el poder inmediato de la noche
y el viento que en los árboles insiste.
Ya han de andar las abejas sobre jardines jónicos.
El tiempo se remansa bajo la intensa lámpara.
Yo escribo que te quiero.
Semejante a una ternura antigua
regresa el habitual carro del alba,
como si fuera el eslabón que salva
la persistencia, el orden de este mundo.
La ciudad duerme bajo la lenta lluvia.
Suena un vago reloj en el piso de arriba.
Vuelvo a mí mismo, a verte.
En esta poesía, en este modo de hacer poesía, la dicha y el dolor son presencias cercanas, entrañables, como costumbres que se posan sobre la duración del cuerpo no a la manera de máscaras arquetípicas o pesadillas surgidas de la turbulencia psíquica. Su mirada es casera, es la mirada que todos los días se detiene frente a los mismos objetos buscando la variedad desvanecida de lo permanente. No hay vacíos en la escena Mastronardi, ni abismos o espacios desmesurados. La persistencia salva el orden de este mundo y da sentido al café que bebo, a la página que leo y al eros que busca lo que le falta y pide belleza. En lugar de júbilo, Mastronardi escribe dicha. No dice amor, dice ternura. Yo escribo que te quiero alude a alguien que no está, pero esta fragilidad de lo presente sugiere un sentimiento más constante que el de la huidiza posesión. Lo circundante, los objetos elegidos para ocupar un lugar en el espacio -lo mismo que el vago reloj que suena en el piso de arriba- han sido absueltos del ejercicio de la competitividad. Inscriptos en el poema, son como el poema, que no busca ganar ni perder, sino establecerse en la voz, aquietarse en la escritura, ser simplemente leído, resonar en otros cuerpos.
VII
En la década del ‘6o, los poetas de mi generación andábamos entre los veinte y los treinta años. En realidad, más que leer, queríamos ser invadidos. Queríamos ser desarraigados y fuimos desarraigados. Queríamos que nuestras palabras estuvieran lejos de las raíces paternas, y el idioma se cubrió de firuletes de dudosa exterioridad filosófica, enhebrados en una sintaxis generalmente prisionera de las durezas de la poesía traducida. Dejamos de lado lo mejor de Mastronardi: la búsqueda de una voz enraizada en las vicisitudes del idioma natal, con su raíz grecolatina y el amplio abanico que forman la literatura española clásica, el modernismo rubendariano y nuestra gauchesca. La universalidad en poesía no es un valor externo que se toma, un valor preexistente. La universalidad es una proeza del idioma que se realiza como expresión de los contenidos de ese idioma, es como un árbol, cuyas raíces se hunden en la tierra de origen: cuanto más calan en lo hondo, más nutrida y amplia es la copa que se extiende. En realidad, en aquellos tiempos de nuestra juventud -lo mismo les ocurre a los jóvenes de hoy- buscábamos adaptarnos al discurso del mundo «avanzado». Nadie más lejos que Mastronardi del mundo «avanzado». Sin embargo, su luz de provincia sigue ahí. Fue la luz contemplada en su infancia, transfigurada por el deseo del retorno imposible. Fue, también, un regreso a las fuentes del idioma, una lucha por integrar sus lejanías con la voz hablada en las escalas del tiempo. Su verso es un susurro, un susurro que no invade, que invita a susurrar tu propio monólogo, tu propia versión de la historia del idioma, tu similitud con la similitud del universo. De esa desesperada felicidad Mastronardi es hoy, a veinticuatro años de su muerte, la vanguardia, la vanguardia, al menos, de algunos de nosotros.