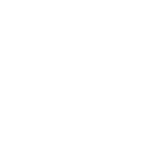La energía de la civilización
La energía de la civilización [1]
Ricardo H. Herrera
Durante el pasado mes de junio repasé algunos hitos de la literatura rusa del siglo XX. Poco menos que tiranizado por la fase cultural que se abre con Mandelstam y se cierra con Brodsky, me reencontré con libros que ya había leído en más de una oportunidad, que en realidad vengo estudiando desde hace años. En parte por la fascinación que genera la «prosa-Ermitage» de los poetas de ese período, en parte por el estímulo que suscita el carácter polémico de sus devociones y desdenes, volví otra vez a concentrarme en las páginas del Viaje a Armenia y de la Cuarta prosa de Osip Mandelstam, de Necrópolis de Vladislav Chodasevic, de Contra toda esperanza de Nadiezhda Mandelstam, de Poética musical de Igor Stravinsky, de La cursiva es mía de Nina Berberova, de Menos que uno y Del dolor y la razón de Joseph Brodsky.
Si bien se trata de obras desiguales producidas por personalidades muy distintas, una misma idea domina el pensamiento de todas ellas: la idea de civilización; una idea que venciendo los obstáculos ideológicos que le salieron al paso, consiguió sobrevivir, abrirse camino, tener descendencia. Tan es así que me gustaría aproximarla a nuestra tarea, la que emprendimos hace seis años con la publicación Hablar de poesía. Para ilustrar el concepto de civilización me serviré de una imagen que ofrece Nina Berberova en La cursiva es mía, su libro de memorias. La imagen posee la eficacia de una parábola. Dice la Berberova que cada vez que ha vuelto a ver el cuadro de Rembrandt denominado Aristóteles contemplando el busto de Homero ha sentido circular entre los cuatro -entre Homero, Aristóteles, Rembrandt y ella misma- «la energía de la civilización». Esta última frase aparece entrecomillada en su texto, de modo que está aludiendo a alguna fuente de autoridad. Ignoro cuál pueda ser. El hecho de dejar en el anonimato al autor de la frase, en cierto modo sugiere que la misma pertenece al patrimonio común de la cultura europea. Más allá de esta hipótesis, lo cierto es que la escena se centra en el encuentro de dos seres excepcionales -el fundador de la poesía y el fundador de la filosofía- retratados por un artista que llevó el arte de la pintura a su punto culminante. La palabra «civilización» alude al sucederse de las generaciones, a un estilo de vida, a una constelación de valores; la «energía» que anima ese cuerpo, sin embargo, se diría que depende de unas pocas personalidades. No hay contradicción, o, en todo caso, ésta es más aparente que real, ya que se trata de personalidades en las que encarna de un modo paradigmático la génesis y la continuidad de un fenómeno transhumano y transtemporal: una potencia, un espíritu -o una conciencia del arte y de la cultura, si se prefiere- capaz de trasponer el tiempo y las distancias; una energía que se genera y se transmite a través de la persuasión intelectual y estética que ejerce el esplendor de la cohesión formal (en el ejemplo específico puesto por Nina Berberova, a través de la belleza de la composición pictórica de Rembrandt).
También Nadiezhda Mandelstam en sus memorias plasma la idea de una energía que -«contra toda esperanza»- transmigra de generación en generación. Todo su libro es testimonio de ello. Citaré un ejemplo, una conocida frase de su esposo que condensa en cinco palabras la esencia del acmeísmo, movimiento literario al cual pertenecía. La definición de Osip Mandelstam del acmeísmo era la siguiente: «nostalgia de una cultura universal». O sea: deseo inapagable de la energía de la civilización. Para Nadiezhda, la fidelidad a esa energía tenía características casi íntimas: estaba ligaba a la fidelidad a su esposo, o, lo que es más conmovedor aún, a la fe en los valores estéticos de la obra literaria de su esposo, negada y denigrada por la política cultural soviética de su tiempo. Lógicamente, en la persona de Osip Mandelstam el deseo de una cultura universal se expresaba de otra manera. En él, el servicio a la transmisión de la cultura cobraba características creadoras: fidelidad al lirismo, a un lirismo integral, que pasaba tanto por la sustancia poética que emanaba de la atención a la inmediatez como por la fidelidad a las formas artísticas heredadas de la tradición. Los momentos de atención, e incluso de opinión, alcanzan su convalidación poética gracias a la música verbal. Todos los elementos que confluyen en la expresión cristalizan estéticamente por obra de la cadencia musical que organiza esa materia en un orden único e intransferible. Y «la música -lo afirma Stravinsky en sus Conversaciones con Craft- es capaz de simbolizar el Paraíso, de convertirse en la novia del cosmos». Una impecable y osada redefinición del concepto de energía de la civilización.
El modo en que Mandelstam se aproxima a este último concepto le agrega al mismo un matiz: no sólo es transhumano y transtemporal, sino también transespacial, ya que al hacer su declaración -«nostalgia de una cultura universal»- sin duda aludía al universalismo cultural que en sus respectivas épocas representaron tanto la latinidad como la cristiandad. Teniendo en cuenta la ruina personal que le acarreó al poeta su apasionada fidelidad a la energía de la civilización, carece de sentido desechar su nostalgia tachándola de humanismo anacrónico. El humanismo no se combate, o, mejor dicho, sólo se lo combate cuando el concepto de actualidad está viciado de designios políticos de índole totalitaria. En la medida en que, acompañada con lucidez crítica, volvía a poner en circulación valores éticos y estéticos que señalaban las limitaciones de aquellos propósitos políticos, la nostalgia de una cultura universal propuesta por Mandelstam no tenía nada de anacrónico. Por el contrario, constituía el sustento de la posibilidad misma de la cultura, de la supervivencia de la realidad del arte y de la figura del artista. Tan en así que su fidelidad a los clásicos -específicamente a Dante- llegó incluso a constituir para su esposa una especie de termómetro.
En efecto, durante la persecución que ambos padecieron durante el stalinismo, Nadiezhda medía el deterioro físico y psíquico de Mandelstam por la mayor o menor frecuentación que éste hacía de la divina Comedia. No tengo Contra toda esperanza a mano en este momento, de modo que no puedo citar textualmente, pero recuerdo muy bien que cuando la situación de la pareja llega a su estado más desesperante, ella apunta como dato de la máxima alarma una frase poco menos que increíble; escribe: «ya ni siquiera abría la Commedia«‘. El dato que nos brinda Nadiezhda sobre el comportamiento de Mandelstam, en relación con el extraordinario rango de su vínculo cotidiano con las palabras, basta para tomar comprensible su terminante afirmación contenida en la Cuarta prosa: «Yo, solo, trabajo en Rusia a partir de la voz, en tanto a mi alrededor garrapatea la chusma total». Una declaración de esta índole únicamente puede formularse cuando se ha alcanzado una perspectiva lingüística absoluta; cuando, concentrando su fuerza de fascinación y de secreto, el idioma le entrega al poeta todas sus reservas de musicalidad. La cualidad de la impronta musical consiste en la multiplicidad de significados de su sugestión. Y esa multiplicidad de significados, precisamente, es lo propio de la energía de la civilización: un reclamo que inspira, recapitulando el pasado y ofreciéndose al porvenir.
Por lo que atañe a esa suerte de dimensión transespacial a que hace referencia la nostalgia de Mandelstam por una cultura universal, el cosmopolitismo que impera hoy en día podría hacernos creer que esa cultura universal ya ha sido alcanzada, que constituye un hecho consumado, algo que el desarrollo tecnológico nos ha brindado indirecta y gratuitamente, sin necesidad de esfuerzos intelectuales o artísticos que lo alumbren o lo sostengan. Conviene precisar, sin embargo, que cosmopolitismo y universalismo no son conceptos que guarden proximidad; son más bien antagónicos. La noción de universalismo supone la participación en un mismo sistema de valores, «la fecundidad de una cultura esparcida y comunicada por doquier», como afirma Igor Stravinsky en su Poética musical. La noción de cosmopolitismo, en cambio, al igual que la de globalización, «no prevé acción ni doctrina y entraña la pasividad indiferente de un eclecticismo estéril» (también éstas son palabras de Stravinsky). Vale decir: una cosa es sentirnos animados por la fuerza germinal de un universal sistema de valores del que todos participamos, y otra muy distinta vernos sumidos en masa en el vertiginoso vacío de una crisis global. Cuando se llega al límite, cuando las nociones de actualidad y de cosmopolitismo carecen de todo significado, actividades como hacer poesía o hablar de poesía sólo tienen sentido si la voz del poeta está poseída por la energía de la civilización; o, lo que es lo mismo, si su palabra se siente hermanada con las sombras de los antecesores que respeta. Es en las circunstancias extremas cuando se comprende el abismo que media entre un clásico, un único clásico leído a fondo, y una generación de coetáneos ojeados a las apuradas para constatar si su postura estética es políticamente correcta.
Haciendo hincapié en las nociones de arraigo y memoria, Joseph Brodsky concibe al «hijo de la civilización» (así llama a Mandelstam) como a un ser que construye su conciencia cultural basándose «en el principio del orden y del sacrificio». Sé que estos dos últimos vocablos usados por Brodsky tienen el carácter de un vomitivo para los epígonos del vanguardismo, pero bastaría enunciar los antónimos de dichos términos -caos y egoísmo- para comprender de dónde parte y hacia dónde apunta la observación del autor de Menos que uno. Su intuición es cristalina, de una precisión matemática: «la fuente de la creatividad -afirma- condiciona el método de la creatividad». Y, podríamos agregar nosotros, también condiciona el destino de la creatividad. Dicho de otro modo: quien hace de la confusión la fuente de su creatividad no puede sino reforzar ese cosmopolitismo que Stravinsky sitúa en las antípodas del universalismo. Cosmopolitismo es sinónimo de cultura desestabilizada, de psiquismo desestabilizado, de forma artística desestabilizada. Las pulsiones tanáticas, destructivas y autodestructivas, toman la delantera; «ir a fondo» se transforma en una consigna que subvierte el signo progresivo de la invención verbal. En el juego del «todo o nada», el desgarramiento se pone la máscara de la completud. El universalismo constituye algo bien distinto; no cultura y psiquismo estabilizados de una vez para siempre, lo cual sería una ingenuidad, pero sí una tendencia de la conciencia que se desarrolla con todas sus fuerzas en ese sentido, sin perder nunca la orientación: la aventura griega, la aventura de Chodasevic y de Mandelstam, de Stravinsky y de Brodsky. O, en otras palabras, la aventura de la forma, del vigor ascendente y depurativo de la forma cuando ésta se compenetra con la conciencia de su cometido: el temple del hexámetro de Hornero, la disciplina intelectual de Aristóteles, el oro de Rembrandt dominando las tinieblas circundantes.
Sintetizando, yendo a la circunstancia que nos convoca: nos gustaría hacer nuestro el lema de Mandelstam y afirmar que el proyecto de Hablar de poesía aspira a darle continuidad a su deseo de una cultura universal, a colaborar en la búsqueda de esa imprescindible estabilidad cultural y psíquica de la que el gran poeta ruso careció (o, mejor dicho, de la cual fue despojado con violencia). Nos gustaría que esa nostalgia llegara paulatinamente a transformarse en presencia viva y circulase libremente entre nosotros, dando paso a una real renovación poética; una renovación que ligara la invención verbal al genio de la lengua, la estética a la ética, la osadía a la excelencia, y, contribuyendo a ordenar el caos, transformara a la poesía y a la crítica de la poesía en una suerte de código de conciencia; un código de conciencia que impidiese que creadores de la talla de Chodasevic, de Mandelstam y de Brodsky se convirtiesen en parías y fuesen acorralados y vejados por los poderes políticos, como de hecho lo fueron. Nos gustaría que con nuestro trabajo pudiésemos secundar ese trabajo que nunca tendrá fin: el de la lectura y la relectura de los grandes poetas poseídos por la energía de la civilización.
- Texto leído en ocasión de la presentación del número 11 de Hablar de poesía, realizada el 23 de julio del 2004 en la Casa de la Poesía. >>