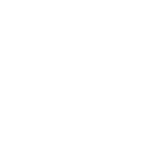La aldea y el universo
La poesía de Francisco Madariaga
María Julia De Ruschi
El ala de esta mariposa con sombra es amarilla
y la luz le da agua
F.M.
1. Conocí a Francisco Madariaga a fines de los ’60, en casa de Mario Morales, en la época en que un pequeño grupo de poetas se reunía allí los viernes por la noche para hacer la revista Nosferatu. Poco recuerdo de la ocasión en que Francisco fue el invitado de honor. Ya tenía la cabeza blanca, lo que no le restaba nada a su apostura juvenil. Muy erguido, casi rígido, lo veo sentado en un sillón con las manos sobre las piernas, la cabeza ligeramente ladeada y mirando hacia arriba, como observando con fijeza algo en algún rincón del techo. No sabría decir si su expresión era de suma concentración e interés, o disimulaba desdén y un aburrimiento soberano. Tengo presente aún cómo subrayaba sus intervenciones, por lo general abruptas, a menudo enigmáticas, con una sonrisa maliciosa. Aunque lo vi muchas veces, esporádicamente, a lo largo de los años, y tuve el privilegio de compartir con mi marido Ricardo Herrera un viaje a sus pagos en Corrientes, siempre me sentí inhibida en su presencia, intentando en vano sintonizar con su particular código de comunicación, a pesar de que sentía hacia él una gran admiración y un afecto espontáneo, me daba alegría verlo, y disfrutaba escuchando los diálogos, fluidos e intensos, que tenían con Ricardo. [1] Sin embargo, yo me detenía en las lindes de su orgullosa reserva, sin dejar de sentir, entre sus bruscos gestos y palabras, la calidez de una compleja cordialidad. Su carácter, impredecible, podía transparentar su vulnerabilidad y su ternura, o mostrarlo irritable, propenso a violencias intempestivas de las cuales nadie que lo haya conocido no ha sido alguna vez testigo.
Muchos extremos tuvo que conciliar Francisco Madariaga en razón de su doble desarraigo, en Buenos Aires como correntino de una región recóndita y detenida en el tiempo; en sus pagos natales, como poeta formado en la capital porteña: de uno a otro destierro su trayectoria se tensa entre lo rural y lo urbano, lo arcaico y lo moderno (US). Dividido desde su adolescencia entre su campaña bárbara -y hay que conocerla para descubrir hasta qué punto es primitiva- y una gran ciudad como Buenos Aires, no perteneció en realidad por entero a ninguno de los dos mundos. La escisión entre la numinosidad del cosmos natural de la infancia, bello y amenazante, y los deslumbramientos de la ciudad, que siente inhóspita y mercantil, pero donde encuentra a los amigos y a los libros, fue dramática y fecunda. Exiliado de uno y otro ámbito, surgen amores y odios, generados por sucesivos y alternados asilos y expulsiones, o exclusiones, o humillaciones, de ésas con las que tan característicamente los adolescentes -y los criollos también, con su fina ironía- hieren a los que no pertenecen a su tribu. Un sentimiento de orfandad y de inseguridad vuelve confusas sus lealtades. Escuchémosle: «Mi descubrimiento de mi país natal no fue inmediato. Al principio lo rechazaba. Después estudié en Buenos Aires. Sólo de a poco fui rebelándome contra la ciudad. Siempre sentí enamoramiento por Corrientes. Paulatinamente perdí el temor a sentirlo» (DPF). Estas frases, aunque inquietantes, reflejan tibiamente la fuerza del impacto que produjo en Madariaga adolescente esa ambivalencia: es preciso encontrarse en su poesía con el frenesí de su enamoramiento, la virulencia de sus odios y desprecios, lo sobrecogedor de sus terrores. Pero de esta extrañeza, multiplicada en el vaivén de sus traslados, surge un lenguaje y una imaginería en las que reside la originalidad de su obra. Una de las pocas que en la segunda mitad del siglo XX dan cuenta en la Argentina de una experiencia poética de eclosión en la palabra de una comarca innominada, en todos sus aspectos: su naturaleza, sus habitantes, su lenguaje.
Y lo particular en su caso es que la comarca no aparece solamente como tema de la obra, sino que encarna en el lenguaje mismo. Entre tantas contradicciones, la poesía es el lugar de la conciliación, pues una herramienta moderna, la imagen surrealista, se corresponde con esa realidad arcaica, pero viva, de su entorno: los colores y las hadas, los monos y el diablo, al oído del niño atento, en los relatos de la sirvienta guaraní, en las confidencias del peón, brotan en un lenguaje que es el mismo que los surrealistas franceses buceaban en el inconsciente, en los sueños, en los ejercicios de escritura automática. Quizás uno sólo de sus libros, Llegada de un jaguar a la tranquera, tenga programáticamente a su región por tema. Pero es un libro atípico, que surgió de un proyecto con Teresa Parodi, para aunar el canto y el recitado. No tiene sentido buscar «palabras criollas» en sus poemas, menos aún vincularlo a la gauchesca, que él detestaba. [2] Al igual que Lugones, Madariaga consideraba a la gauchesca un fenómeno provinciano, de exacerbado folklorismo. Su apuesta era, en esa milagrosa coincidencia de realidades e imágenes, de personajes y arquetipos, «volver universal su aldea»; así decía: «como en la literatura rusa». Nos preguntaba: «¿hay algo con más poder de imagen que el gaucho?» o «¿hay algo más surrealista que un gaucho?»
Su escritura surge de una experiencia muy estrecha de la naturaleza. Me llama la atención hasta qué punto puede perderse de vista el vínculo de la poesía con realidades sensibles, concretas y puntuales: caballos, sí, pero el ruano, el tobiano, el alazán, el potro yaguané. No el caballo, sino ese que fue de uno, el primero que se tuvo, ese con el cual uno se escapó de su casa… Pájaros, sí: zorzales, garzas, palomos: el zorzal que se ha oído cantar todo el día, las garzas que se ven siempre en las lagunas, elegantes y enigmáticas, el palomo ciego, que el poeta cuidó, dándole de comer con la mano. Algunas cosas ya tienen nombre dado, otras no. El poeta ha oído trinos y ultratrinos. Trinos blancos y trinos negros. A la capacidad de observación y de captación de los detalles propia del hombre de campo, hay que agregarle el impacto del desamparo en una tierra sin ninguno de los recursos de la civilización. Quien está acostumbrado al ruido de la ciudad, la luz eléctrica, el teléfono, a saberse rodeado de cosas, estar de pronto solo una noche bajo las estrellas, sin más que hacer que escuchar el silencio o la propia respiración, puede ser una fuente de pánico y sorprendentes revelaciones. Afortunadamente, estas dimensiones son más accesibles al lector sin prejuicios que al crítico, quien, además de contar con luz eléctrica, teléfono, etc., tiene una biblioteca que lo acompaña siempre, y piensa y siente por él, a menudo desde el estante equivocado. En relación al desdén, de parte de ciertas estéticas, hacia el universo vivo que nos rodea, recuerdo algo que me sucedió con Roberto Juarroz, un poeta que usó siempre los términos de un modo abstracto: la palabra pájaro, por ejemplo. Cuando abrió al azar mi primer libro, que yo le había llevado respetuosamente por indicación de Mario Morales, tuve la suerte de que sus ojos cayeran sobre la palabra «tero»: lo cerró, me miró con sorna, y, contando con el asentimiento del amigo que lo acompañaba, dictaminó que, para él, un libro donde aparecía la palabra tero no merecía ser leído.
Así, pues, la poesía de Francisco está umbilicalmente ligada al país natal. No solamente hecha de su geografía, sus esteros y sus cielos; de su flora y fauna, palmeras y monos, garzas y caballos; de su historia, sus gentes y costumbres: gauchos, bandidos, troperos, jefes criollos, pulperías, carreras cuadreras, velorios, mujeres -mulatas, indias, hadas, brujas, naranjeras, cigarreras… Está hecha también y sobre todo del fulgor de la imagen surrealista que le descubren sus lecturas porteñas de adolescencia, en estado natural en los labios de los analfabetos de su tierra, dueños del «más absoluto poder de imagen» (TF 200). Imagen que opera una recuperación mítica de una naturaleza pródiga y devoradora, paraíso o infierno que, desde su campaña subtropical, «se enciende para la totalidad de lo terrestre» (CU, 64).
La poesía de Francisco Madariaga me parece que alcanza lo que pedía Breton a la palabra poética, cuando le asignaba la misión de trasladarse de un salto al nacimiento del significante. Se siente en su palabra la autoridad para nombrar: País Garza Real. Lago Nacional del infinito, Mar de los Castillos, animita viva del cosmos correntino, contraamparo. Cuenca del Plata, Tren Fluvial, Balsa Mariposa, el dios del Ras, Palmar sin Orillas… Realidades que existen porque él las afirma, aunque existan en la realidad que nos circunda. En sus nombres aflora la poesía de realidades naturales concretas, revelando lo que hay en ellas de cósmico y universal.
2. Madariaga nació en el departamento de Concepción (Corrientes), el 9 de septiembre de 1927, y según nos relata en sus memorias, ya a los catorce días de vida realizó su primer viaje en el tren que unía la capital de su provincia con la capital porteña. Mítico tren, símbolo de los constantes traslados y vaivenes a los que lo obligará su desarraigo, y a la dinámica sin reposo propia de sus imágenes poéticas: «La imaginación arde envuelta en las ruedas de un tren desorientado» (TF 22). Como homenaje a los caminos paralelos del Ferrocarril General Urquiza y del río Paraná, su obra reunida hasta 1985 se titula El tren casi fluvial. En uno de sus primeros poemas, «La selva liviana», dice, como si el tren fuera su cuerpo mismo: «El tren se encierra en sí al borde de los esteros nocturnos. / Su polvo ciudadano tiene miedo a la gran humedad de la tierra» (TF, 22). Viajes de ida y de vuelta, pérdida y recuperación, atracción y rechazo entre polos física y espiritualmente distantes, el campo y la ciudad, el sueño y la conciencia, la naturaleza y la civilización. Pero ambos por igual importantes para él. Siempre hizo hincapié en esto: que así como encuentra en sus esteros a la poesía en estado natural, el medio para expresarla surge y se desarrolla en Buenos Aires, a través de su amistad con otros poetas, y de su iniciación en la lectura de los grandes de la literatura universal. Poco antes de que desapareciera aquella línea de ferrocarril escribió en «Viaje estival con Lucio»: «y el sueño del viejo tren casi fluvial nos envolvía. / Mi pequeño hijo de siete años y yo teníamos en las manos las ramas de las estrellas y el resplandor lentísimo de los ríos rosados, donde sangraba el sol de los caballos, las vaquerías y las antiguas guerras» (…) «Era el primer viaje solos en el tren marrón que no quiere morir» (PGR, 75). Yo también tuve el privilegio de viajar con Ricardo y Francisco en ese tren: ya en el momento de llegar al andén, saludar a guardas y changadores y ponerse su boina, Francisco se transformaba, se relajaba, se alegraba. Pronto empezaría el traqueteo nocturno, los tragos, las confidencias, la poesía del viaje al país natal.
Su infancia transcurre en el campo, y por lo que deduzco de sus memorias, fue bastante inestable, pues la familia parece mudarse con frecuencia, en medio de disputas con parientes y de un progresivo deterioro económico. Fue criado por indias, de las que aprende el guaraní, y goza de una gran libertad entre gauchos y peones, a quienes acompaña en sus trabajos y correrías y de cuyos labios escucha su primera poesía: «Teolindo, poeta en estado natural», recuerda en sus memorias. «Yo le escuchaba, reclinado sobre tu gran ‘tirador’ de cuero de ciervo, color de sangre de oro, que me tendías en el suelo para la siesta, y después desatabas tus boleadoras y las ponías a pastorear frescuras y sombras bajo las palmeras… Me decías en guaraní: ‘La miel de caña marea a las estrellas más bajas…'» ( DV, 94). En 1942 Francisco se instala en Buenos Aires e inicia sus estudios secundarios. Se hace amigo de Telo Castiñeira de Dios, hermano de José María, el poeta. Comienza lo que él llama su etapa de penal melancólico. Época de descubrimiento de la poesía: “José María leyó mis primeros poemas y me alentó» (DV, 26)-, lecturas a granel y también de «sombrías exaltaciones interiores, rebeldías y desprecios» (DV, 26). Años «tristes y difíciles» (DV, 26). Según el mismo poeta, esta etapa finaliza en 1949, cuando «pasé desde mi penal a otras destrucciones» (DV, 28). En 1952 conoce a Aldo Pellegrini. Poco después, a Oliverio Girondo. Tiempo de efervescencia, amistades, amoríos, bohemia, durante el cual puedo imaginar en acción el surrealismo natural del joven poeta, ya por entonces casado con su primera mujer. Todo tipo de excesos, entre los que evidentemente figuran abundantísimas libaciones, y aventuras delirantes que podemos adivinar tras algunas discretas pero sugerentes pinceladas que nos brindan sus memorias. Estas locuras quedan asociadas, en sus primeros libros, con la característica concreción de Francisco, literalmente al hecho físico de perder la cabeza: «Oh tentación, degüella en mí» (TF, 69).
3. Sus tres primeros libros, El pequeño patíbulo (1954), Las jaulas del sol (1960) y El delito natal (1963), pueden considerarse en conjunto. Me gustaría denominar a sus poemas eclosiones, usando una palabra que él mismo vincula a su escritura: «no me siento un escritor sino un peón del planeta que, a veces, trata de captar y proyectar las eclosiones que le dictan desde muy abajo» (DFF). (Eclosión: acción de abrirse un capullo de flor o de crisálida. O el ovario al tiempo de la ovulación para dar salida al óvulo. Aparición súbita.) Aunque la conciencia de sí que reflejan los conceptos vertidos en la entrevista citada pertenece a una época muy posterior a la de la escritura de estos primeros libros, lo que allí afirma vale para ellos. Sus poemas-eclosiones, por lo general breves, tienen un asombroso dinamismo, se mueven como la espiral de un taladro, en rápida y violenta penetración de un asombro, de un terror, de un estallido de color, de una emoción ciega y fulgurante. En cada giro de la espiral la materia se transforma en energía. En cada giro de la espiral la energía vuelve a encender a la naturaleza: se abre la entraña de la materia y muestra su magma interior, sus albas, su virginidad, sus aguas, su fecundidad, su sangre, en estado genésico. La metáfora, o la espiral de metáforas, nos devuelve a la materia, a la realidad material inseparada de la palabra. Así deben leerse sin duda estos poemas, todos sus poemas: teniendo en cuenta que provienen de experiencias muy concretas, pero dictadas desde muy abajo, oídas en estado desgracia o de sombra, quizás en estado de inocencia, experiencias que hirieron a la mirada y al corazón, y que la palabra, entre el relámpago intuitivo y la voluntariosa captación, eclosiona con una fidelidad tan ardiente que puede parecer brutal. Nombrar es fecundar, pero a veces el acto de la fecundación se asemeja a una violación. Palabra primordial, como un fluido del cuerpo: «Me sangra la poesía por la boca» (TF, 78). Nadie puede dejar de advertir el curioso dibujo que trazan los títulos de estos tres primeros libros. Exaltados desde su matriz surrealista, poesía, amor y libertad se contorsionan en un combate prometeico con el fantasma de una condena a muerte, el ahogo de un encarcelamiento, y la conciencia de un destino fatal. Peligroso como todo lo que escapa al control de la conciencia y de la voluntad, hechizo-delito, la poesía es un espacio de contradicciones extremas, de lucha de poderes, lucha mágica, extremadamente violenta y riesgosa, en la cual el poeta es a veces contendiente, a veces sólo víctima. Las numerosas poéticas en estas páginas lo atestiguan.
La agresividad del poeta tiene en muchas ocasiones un objetivo claramente identificable. Los destinatarios de su odio pueden ser personajes del mundo literario, contra los que se despacha a gusto («Los poetas oficiales» y «La casa de un poeta oficial», por ejemplo). Otras veces, con frecuencia, ramalazos de indignación y desprecio se abaten sobre «los ponzoñosos mundos del interés humano» y sus «mercaderes». También hay varios ataques a los «asesinos del instinto de la delicadeza» femenina. Al menos en cuatro poemas (TF, 29, 36, 65, 91), la mujer aparece padeciendo la brutalidad que ejerce sobre ella un medio primitivo o sometida a la arbitrariedad de la ley patriarcal del mundo civilizado. En todos los casos, lo que llama la atención es la virulencia de su rabia. Aunque en un texto Madariaga afirme que Michaux no es de los suyos (TF, 115), solamente al belga y a él los veo con pasión volcánica sacudir una montaña como si fuera un arbolito. Arremeten con furia, con ferocidad, como niños aterrorizados, desesperados. Es cierto que hay en el autor de Mis propiedades una frialdad que no existe en Francisco, en quien las explosiones casi animales de violencia tienen como contrapartida una capacidad igualmente espontánea de amor y de ternura. Este furor lo asocia sin duda al programa surrealista de «insumisión total», que cuaja perfectamente en el carácter belicoso de nuestro correntino.
El asunto se complica cuando el enemigo ya no pertenece a un mundo que puede despreciarse sin miramientos, neto oponente de poesía, amor y libertad. Lo más misterioso y profundo de la obra de Madariaga surge cuando el combate se entabla en el centro mismo de poesía, amor y libertad, cuando tiene lugar en el silencio del paisaje o en el tumulto de su propio corazón, y la intensidad de su poesía va pareja con la hondura de la herida. A veces lo que se ama es peligroso y destructivo, a veces el desamparo y la miseria son portadoras del fulgor de la belleza. Dividido en sí mismo y contra sí mismo, defendiéndose de sí mismo. Estas contradicciones se expresan en la poesía de Francisco con la intensidad que le es característica. Aquí también se pueden ver huellas del anhelo surrealista de encontrar un punto de equilibrio entre opuestos, pero no planteado, sin duda, como proyecto, sino emergiendo de la misma sustancia de su obra, la seducción irresistible del trasfondo demoníaco de la naturaleza de los esteros correntinos.
En el fondo, su rebeldía es insaciable. Su desconfianza y su rebeldía. «Yo anido en mi sublevación y en mi desprecio» (TF, 220). En varias oportunidades se defiende de ser identificado con la corriente literaria que fuere, con cualquier partido político, religión o ideología. «¿Escuelas, academias, capillas literarias? No…» (BM, 170). A regañadientes admite estar próximo al surrealismo. Quizás el único distintivo que aceptara fuera su color dentro del espectro político correntino, su color verde radical. Teme inclusive la autodefinición, la coincidencia consigo mismo. Comienza hablando de sí por lo general reactivamente, en términos negativos: «No soy el espectral, ni el sangriento…» (TF, 77). La movilidad incesante, la combatividad permanente, como única manera de sobrevivir. «Sólo no hay trampa para la orden de hacer fuego hasta que todo arda» (TF, 40). Desde una necesidad de ser libre con una libertad que roza el riesgo de la locura o la aniquilación. Así «Trampa, trampa, te pido mi cabeza» (TF, 48). Pero no hay en ningún caso una voluntad autodestructiva: la conciencia de su extremismo, la percepción instintiva de la precariedad de su existencia, hacen que Madariaga siempre luche por la vida, por sí mismo, por su rescate, por su redención. «Poeta guerrero», su disposición es siempre positiva.
Sin tener presente su vertiginoso dinamismo es difícil entender las eclosiones de su poesía. No erupciones, sino eclosiones. No lo geológico, sino lo vegetal -verde y agua-; no lo inorgánico, sino lo orgánico. A veces a una eclosión sigue una conceptualización, en algunos de sus textos, pero no nos dejemos engañar. La poesía de Madariaga no se juega en el terreno de las ideas. Es en los nudos que se retuercen, los nudos de sus contradicciones, donde fulgura su poesía. En el doloroso estupor que hace estallar la imposibilidad no solamente de entender, sino de vivir esas contradicciones que arden hasta el delirio. Hay un nudo, por ejemplo, en su concepción de la caridad. «La caridad de estos seres de infierno» (TF, 39). «Caridad del Infierno» (TF, 101). Es una forma de manifestar su amor hacia personajes muy oscuros y conductas sociales que repugnan a la conciencia civilizada, y, sin embargo, lícitas y hasta luminosas en su propia esfera. Más aún, más íntimamente, esta tensión entre bondad y sacrificio pertenece no solamente a su generosidad hacia el desposeído, o al gesto del lenguaje que hace suya su existencia, sino que asciende desde la rememoración de su padre hasta una tradición de feudalismo propia de los caudillos, de sus propios ancestros Madariaga. Tradición que consiste en asumir, al menos retóricamente, la defensa de los gauchos, en un vínculo de recíproca dependencia que exigía del caudillo señorío y caridad. La sospecha de que su padre muere alcohólico y empobrecido por ser fiel a esta tradición, representa sólo una forma anecdótica de confirmar lo que es esencialmente verdadero: hay en esa caridad un elemento de desmesura, de peligrosidad, que requiere de un gran coraje y una disposición a la autoinmolación, es una forma de desangrarse, de morir, y la conciencia de la imposibilidad de rehuir ese destino atraviesa la obra entera de Madariaga, desde sus primeros libros hasta sus últimos poemas. En la exuberancia vegetal fulgura un estrangulamiento, una devoración. Es de ese desangrarse, de ese morir, de la exaltación de esa caridad de infierno, de donde surge la caridad de la palabra. «Con un don infernal de encanto y de sonido lloras entre los hombres tu desacuerdo con el lenguaje, / con el manantial de luz diaria herida que el hombre pobre reparte entre sus hilos». (TF, 26). Ese sacrificio enmudece la retórica de la caridad y da lugar a la caridad de la poesía.
Hay muchos poemas en los que se hace patente una extraña piedad: «Laúd para estos heridos. // Estrella hembra bordada en la purulencia de sus ojos. // Al fin es el cielo el que lame su miserable sexo, / su escapulario cagado en el rostro del Ánima Bondad» («Campesina Ebria», TF, 86). El carácter elemental de .la materia, y de lo femenino como espíritu de la naturaleza, y la mujer misma, presentan inseparables su cara luminosa y su cara oscura, vida y muerte, por lo que la poesía viene a ser eclosión y también (¿acaso no muere rápidamente lo que eclosiona, para dar lugar a otra vida?) un subsumirse en lo indistinto de la naturaleza y del inconsciente -de ellos hay nostalgia y terror. Podría retomarse ese dibujo que trazan las palabras clave del título de cada uno de sus tres primeros libros. Patíbulo-Jaulas-Delito, como un camino del poeta hacia el origen de esa condena a muerte, oscuramente revelada, pero oculta en su propio impulso, como la muerte para el suicida. Condición que rema también contracorriente de la separación entre el nombre y lo nombrado, al precio de la cabeza del que nombra. Del que quiere cantar «medallas de carne de sol», «telas de la naturaleza», «conciertos de las tumbas salvajes» (TF, 79).
Entre los recuerdos imborrables de nuestro viaje a Corrientes con Ricardo, Juan Gustavo Cobo Borda y el poeta correntino Oscar Portela, está el momento, en una mañana de sol, en que encontramos a una vieja desgreñada y desdentada, fumando un puro, acuclillada frente a la puerta de su rancho miserable. Entendí, a través de la entrecortada traducción de Francisco, que la vieja lamentaba no poder ofrecernos asiento ahí fuera porque el único banco del que disponía tenía sólo tres patas, ni podía hacernos pasar al interior del rancho -exigua pieza de barro y paja, de techo increíblemente bajo- pues su hija estaba allí adentro con un hombre. Hizo, de paso, el ofrecimiento de su hija para cualquiera de los hombres presentes. Y la venta de algunos cigarros liados por ella misma. «Una olla hirviéndole / la sangre al invierno. / Comarca en que las putas rojas / orinan al beber fuego» (TF, 99). Hembras estrella, putas rojas, los misterios de la sangre son los misterios de la mujer y de la poesía: «nido sangrante: el de mi niña» (TF, 85). El sexo femenino y la boca que canta: «me sangra la poesía por la boca» (TF, 781). ¿Acaso no existe la expresión «vena poética»? El sexo femenino, la boca que canta, la muerte: «Boca sagrada del Paraíso… infinita es tu sangre, / pero batiente como el mar / que sólo quiere que me mates» (JT. 88). Doncellas brujas: «tierra sentada junto a mí con miembros de doncella bruja trabada de cabellos-terrores del amor; quiere ella que le ate los sexos vivos de sus hombres de plata o de diamante, de rayos o de espumas» (TF, 68). Poesía de peligrosa hermosura: «hada bellísima, fanática feroz…» Y el salto hacia la luz: «…puesta sobre la tierra exclusivamente para salvar el amor humano y todos los amores» (TF, 102)’ Cómo se refuerza la intensidad del deseo con el adverbio y el todos. Y, en el mismo poema, el camino inverso, de la esperanza al naufragio: «Las hadas primitivas y ardientes tal vez me hubieran salvado. / En aire, en las ondas, han quedado los amores de sus ojos. / Yo soy una víctima de ellos» (TF, 105).
En toda esta etapa el vínculo con lo femenino es esencialmente pasión sexual. Recién en Aguatrino (1976) aparecen los dos únicos poemas de amor personal que encuentro en su obra reunida, dedicados a la que fue su mujer hasta su muerte, la poeta Elida Manselli, fiel y esforzada compañera de aventuras, madre de su hijo Lucio. «Mucho más que a las golondrinas en el suave aparecer de tus ojos, yo te amo…” (TF, 152) y «Buenas noches, sombra de la manzana, / todo el día canta el zorzal, / alguien me esconde y me devuelve el cielo, / alguien que como yo canta contra lo irreal, / irremediablemente cercano y lejano de unos ríos, / de unos niños, / de unos ojos» (TF, 146).
4. Se adivina, oculta en el centro de esta poesía, la sombra trágica del padre, su sacrificio. Ese padre bondadoso y valiente que se autodestruye y deja caer a su casa en ruinas representa un enigma que no puede resolverse, sino sólo cantarse. ¿O todo canto es un puente sobre un enigma que no puede resolverse? Pero éste pareciera ser un canto contra el que no puede fundarse nada. Debería ser trasmisión de los valores del padre, de la cultura de los antepasados recibida a través del padre y que el poeta intenta legar a sus hijos, pero no solamente el padre se auto-aniquila, sino que la cultura que él representa se extingue: «Ya es muy tarde para ser sólo de una provincia, / y muy temprano para pertenecer, / todo, / al planeta del venidero y sangrante resplandor» (TF, 264), se oye su lamento en uno de los tantos poemas que le dedica. El canto es la única manera de mantener viva la comarca y la infancia, pero ¿qué se salva, qué se pierde irremediablemente? De ahí esa mezcla de fatalismo y desafío, de desesperación y coraje. Inclusive el sustrato básico, elemental, materno, la naturaleza, está en trance de desaparecer -recuerdo, de nuestro viaje, el contraste entre la tierra virgen de esteros y palmerales y las prolijas parcelas de cítricos «que explotan las empresas extranjeras», según nos informó el poeta, arrasando con la flora autóctona. De ahí la ambigüedad en su apreciación de la poesía: valiosa en tanto vive en ella lo más amado, lo que muere en el sacrificio, y riesgosa porque se presta a tergiversaciones, a ser manipulada por los «entendidos que descomponen novelas» (TF, 226). O, sencillamente, porque no es la vida misma, porque inclusive puede llegar a traicionar a la vida en que se sustenta. ¿Desde qué devastación confiesa: «Le dije a Aparición que la poesía podía ser una canalla…»? Para rectificarse, sin énfasis: el «poeta es el balsero que cruza a veces a los hombres / desde la ribera de la muerte a la ribera de la vida» (CU, 11).
5. Luego de la publicación de sus tres primeros libros hay evidentemente un período de crisis. Los terrores de la suerte (1967), que aparece cuando tiene 40 años, es una miscelánea de apuntes, cartas, poéticas y fragmentos de origen dispar, que no llega a constituir un libro. El mismo año Ediciones del Mediodía reedita El pequeño patíbulo y Las jaulas del sol con el título de El asaltante veraniego. En su Obra reunida esto no se específica y aparece, como único contenido del libro, exclusivamente un arte poética, lo que resulta bastante desconcertante; la falta de referencias a las ediciones originales es uno de los tantos problemas que presenta esta edición del Fondo de Cultura Económica, con errores tipográficos entre otros. El «Arte poética príncipe y pirata», de El saltante veraniego, es una especie de recapitulación, tarea que suele realizarse en épocas de estancamiento, de espera, de cambio. Lo importante en este texto es que se perfila con nitidez la poesía, ese trabajo en lo innominado, como abrazo erótico, abrazo que tiene un doble aspecto: unión sexual y fecundación por un lado, y por otro combate, lucha cuerpo a cuerpo y destrucción. «La poesía es la rebelión (defensiva-ofensiva) de una absoluta aristocracia natural y revolucionaria. Pero es también penetración, para la procreación, y la fertilidad, de un rayo solar con todos los poderes de la tierra del agua y del fuego, unificados” (TF, 126). Hay también un avance en la conciencia de las contradicciones y mayor justeza en la penetración verbal de las mismas. Las imágenes-taladro van dejando lugar a leves toques incisivos, a pinceladas de color, transparencias, acuarelas. Y aparece por primera vez un recurso retórico que será característico en su obra posterior, el añadido de la partícula no o contra o anti (o, con menor frecuencia, ultra o ex) precediendo a algunas palabras. «¿Para el espíritu?: la máxima ferocidad de una aristocracia con la mágica ferocidad de una bondad. Con el desamparo y la contra-humillación» (TF, 125). Otro recurso verbal en el asedio de las contradicciones. No es descartable que surgiera de la influencia de la lectura de Gran Sertón: Veredas, de Joáo Guimarâes Rosa, donde el procedimiento aparece a menudo.
6. En 1973 se edita Tembladerales de oro, que marca el comienzo de una segunda etapa en su poesía, una etapa que llamaría épica, de voluntaria rememoración y consciente rescate de su tierra natal. Aparece en ella también un nuevo paisaje, el mar, que descubre en la costa uruguaya, su «mar de los castillos» en sus vacaciones con Edgar Bayley, el gran amigo de su madurez, y sus respectivas familias. Por ese entonces está casado todavía con Amalia Cernadas, madre de sus hijos Florencia y Gaspar. El cambio estilístico se profundiza con Aguatrino (1976), libro que recoge el comienzo de su amor por Elida Manselli. Ya podría hablarse, inclusive, de la insinuación de una tercera etapa en su obra. Su violencia se apacigua un tanto, como si la cubriera un velo de melancolía. Hay un pasaje de la inmediatez fulminante de los primeros libros a la contemplación y el distanciamiento que implica el ejercicio de la memoria. Y no existe el predominio de ese encuentro con lo innominado natural y sus personajes. Aquí aparecen muchas personas concretamente reconocibles, otra vez su padre, su padre siempre adorado, Elida, en los dos poemas de amor antes citados, Edgar, y los muertos: su amigo el poeta Juan Antonio Vasco y Esmeralda, Esmeralda Nalé Roxlo, un amor de juventud que se suicidó a los veinte años y cuya figura emblemática reaparece casi obsesivamente hacia el final de su vida. Para dar una muestra de este libro, con su núcleo de conciencia y aceptación de un destino trágico, me gustaría citar un pequeño poema, que me recuerda algún texto náhuatl, con su aliento cargado del sentimiento de la precariedad y de la dignidad de la vida humana: «Canción de tigres». «Todos vamos a desaparecer, / flecha ámbar, / flecha del corazón, / pero es necesario llevar la misión cumplida: / ser criollos hasta La Última Coronación de la hermandad» (TF, 144). La caridad ahora se define con nitidez: es hermandad, participación en el destino de las criaturas desamparadas de las que dará testimonio, con amorosa exaltación, en sus libros siguientes. Por un lado, con angustia de muerte: «entregarme, condenado, a la eclosión de mi ‘delito natal’, reo de muerte de ese amor» (TF, 156), pero con una esperanza de redención, su utopía sangrante (TF, 148): «hasta el día de La Última Coronación: la de la hermandad, cuando, junto a un Gran Fogón al ras del suelo, se arreglen las cuentas con la vida a nivel del horizonte» (TF, 180).
Con un lenguaje ya propio, Francisco Madariaga se aproxima a su país correntino y a sus gentes en Llegada de un Jaguar a la tranquera (1980). Las antiguas batallas, en las que tomaron parte sus antepasados, la historia que se continúa de algún modo en la actividad política de su padre y de otros caudillos locales, la presencia de los gauchos, temibles algunos, otros «especiales», como Pelí Ramírez, que tenía una memoria prodigiosa y contaba hechos de jefes políticos y de bandidos, o Teodoro Frutos, llamado Teolindo, «lírico fabulador», de quien nos trascribe en sus memorias una serie de maravillosos relatos, todo ello constituye sus recuerdos privilegiados de infancia, el mundo que lo fascinó y lo aterró. Cuenta Elida que cuando él era niño su padre solía ausentarse por razones de trabajo, y él y su madre, porteña, se quedaban solos en esa región aislada donde sólo se habla guaraní, expuestos a irrupciones de bandidos que entraban a la casa armados en busca del dueño de casa. Ese mundo que admiró en la figura de su padre, de quien recibe el legado de valor y de bondad que quiere trasmitir a sus hijos varones, a Gaspar en este libro, a Lucio más tarde. Un mundo constituido por una tradición que atraviesa el tiempo casi sin alteraciones, a juzgar por lo que vi personalmente y por lo que puede leerse en las Memorias del General Paz.
Recuerdo ahora mi primer encuentro con los gauchos de Francisco. En esa mañana de sol del mes de mayo, luminosa y límpida, fue como si el infierno se abriese de par en par para dejar escapar una horda de demonios, en sorprendente contraste con la placidez de la luz otoñal. Un grupo numeroso de gauchos borrachos salió a los empujones y a los gritos por la puerta de algo que, con apariencia de ser un rancho cualquiera, resultó ser un boliche donde estos hombres habían estado bebiendo toda la noche. Vacilantes, estridentes, de ojos turbios y sin fondo, se saludaron con Francisco efusivamente en guaraní. Nos observaban de reojo. De pronto uno de ellos, con una expresión de brutal candor en la cara, se acercó con una sonrisa ambigua al alto y corpulento Juan Gustavo, y le espetó en la cara, mientras lo tocaba y lo miraba de arriba abajo como un niño miope un juguete asombroso: «¡gooooordo!». Quien no haya penetrado en la campaña correntina puede darse quizás una idea de lo que fueron (son) sus habitantes leyendo las Memorias de Paz. De más está decir que los correntinos en general, y los miembros de la familia Madariaga en particular, le producen al general una irritación tal, que lo vuelve obsesivo en sus reiteradas denuncias, como si repitiendo una y otra vez lo increíble pudiera volverlo verosímil. Al disciplinado y metódico militar lo vuelven loco los intereses y los modos locales, las intrigas, deslealtades y traiciones, esa especie de anarquía imaginativa, violenta, «el despilfarro y la más estrafalaria dilapidación» de bienes y energías. Aunque su pluma carece de todo rasgo de humor, nos hace sonreír cada vez que aparecen su irritación, su fastidio, su indignación, porque se ve a sí mismo «luchando sin cesar con el espíritu de desorden, con el mezquino sentimiento de localidad, con la más crasa ignorancia, con la penuria de recursos…» A veces, el ineludible toque surrealista, como cuando, en el colmo de la indignación por la mala administración de los Madariaga, en relación a unas armas que él había conseguido para un ejército «cuyo único y principal defecto no era ser bisoño y estar desarmado, sino estar corrompido e indisciplinado», nos informa que dichas armas «se gastaron sin combatir» y «se dispersaron por toda la provincia, antes y después de inutilizadas», y que «no se podía viajar por todo el interior, sin encontrar en los ranchos bayonetas sirviendo de asadores…» Su enojo revela una ceguera que no tuvo Sarmiento, fascinado por el resplandor de aquello que su proyecto político arrasaba. «País bilingüe y de inocencia, dramático y político, que también yo conocí desamparado y bandolero, de hechicerías y de crímenes, pero donde la miseria y la ignorancia no han podido anular a la móvil poesía de las aguas y de los colores, de las pasiones y los pactos, secretos o a pleno sol. // País donde cada hueso de paisano bandolero que careció de servilismo, es una flor» (TF, 200). [3]
Luego se publican, en 1985, Una acuarela móvil y Resplandor de mis bárbaras, que cierran su Obra Reunida, editada en 1988. Advertimos aquí modificaciones en la edición: si en su versión original en El Imaginero, Una acuarela consta de prosas y poemas en verso, estos últimos pasan en la edición del Fondo a formar parte de Resplandor. Poemas espléndidos y fundamentales como «Negro Verde» y «Criollo del Universo», que originariamente figuraban en una Acuarela, pasan ahora a cerrar su obra, sin duda con sentido, pues anticipan una tercera etapa en su poesía, que abarca los libros publicados con posterioridad a la edición de esta Obra Reunida.
7. Lamentablemente se pierde en la edición de la Obra Reunida la preciosa cita, muy extensa, que sirve de epígrafe a Una acuarela en su publicación original en los cuadernos de El Imaginero: un fragmento de una entrevista de Günter W. Lorenz a Guimarâes Rosa -tanto Freidemberg como Herrera lo toman en cuenta- que nos brinda elementos útiles para definir esta tercera etapa, que llamaré metafísica o de la infinitud. Si en la primer etapa hay un predominio de lo orgánico vegetal que se despliega en eclosiones visuales y táctiles, y en la segunda, donde los protagonistas son el hombre y la historia, su lenguaje se «distiende» (DF) para favorecer la trasmisión, la narración inclusive, de los hechos, en esta última fase el lenguaje pasa de lo visual a lo sonoro (US), se vuelve transparente, aéreo, sin perder nada de su vigor. Para Guimarâes el verdadero escritor precisa de dos elementos, su idioma y su conciencia. Francisco hizo eclosionar su idioma en lucha cuerpo a cuerpo con la palabra, en una tarea constante. Cuenta Elida que escribió incesantemente, toda su vida, en pequeños papeles, en libretitas. Que aún cuando iba a caballo solía sacar papel y lápiz del bolsillo de su camisa para tomar apuntes, lo que le causaba mucha gracia a su hijo Lucio. Mientras estuvo enfermo, postrado en la cama, escribía también, aun cuando apenas podía mover los brazos. Sus poemas parecen cortes, fragmentos de un largo, extensísimo poema ininterrumpido. Este idioma tiene que ver con la fidelidad a un lugar, en el caso del brasileño, el Sertón, en el de Francisco, en sus últimos libros, con su País Garza Real, en su dimensión metafísica: vuelto «terreno de la eternidad, de la soledad, donde lo interior y lo exterior ya son inseparables» (AM, 8). Y la conciencia, la conciencia ética, según Guimarâes, reside en no escribir para el día, «sino para la infinitud», siendo la escritura un proceso alquímico que «necesita de la sangre del corazón» (AM, 7). «Peón del planeta» dice de sí Madariaga en Criollo del Universo: «esto es, aquél que coadyuva desde el último nivel espiritual al cumplimiento del sentido religioso de la creación» (HN, 121).
8. En 1997 Editorial Argonauta le publica, en una hermosa edición ilustrada, País Garza Real, libro al que le sigue, en 1998, editado por Último Reino, Aroma de Apariciones, cuyos poemas están fechados entre 1949 y 1998, lo cual no me parece que tenga demasiada importancia, pues por el estilo y el espíritu podrían ser contemporáneos. Ese mismo año 1988 aparece, también en Argonauta, su último libro, Criollo del Universo. Estos tres libros constituyen propiamente una tercera etapa en su obra. Son sus poemas de despedida. Recuerdo a Francisco a sus setenta años como un hombre animado de una energía envidiable, pero descubrimos en estos textos que por entonces está presintiendo su muerte. «El mar le pidió su retiro a mi esplendor» (PGR, 17). «Abras de hojas que parecen lágrimas /me despiden hacia una laguna blanca» (PGR, 23) El blanco, la ausencia de color, es la muerte: «y la sombra blanca del agua de la depresión ante la muerte» (PGR, 37). Abunda también en estas páginas el rojo de la sangre del corazón, la materia prima del proceso alquímico de la escritura: «la visión que el día me devuelve del color de mí propia sangre en llamas. / Sangre que es mi único escritorio, mi única casa a nivel del horizonte. / Horizonte con el color de ras salvaje que me ha donado la inocencia» (PGR, 30). Blanco y rojo se combinan como en «Canción roja y blanca»: «Si tuviera la sangre roja y blanca, / encendida como el rosal blanco de la infinitud, / junto a un ataúd de sombras blancas / cantaría el zorzal de un hada para mi sombra blanca» (PGR, 46).
El blanco, el rojo y el amarillo son los colores que tiñen estos últimos poemas. El amarillo, sin duda, es un color solar, el color del oro alquímico, pero también es el amarillo de las arenas, del desierto, el amarillo van Gogh del más extremo desamparo. Valga la ambivalencia. Casi todos los poemas de Aroma de Apariciones son una evocación de Esmeralda Nalé Roxlo, la actriz que se suicidó (¿el día de la primavera?) en plena juventud. Esmeralda es una figura femenina real que se torna simbólica, encarnando juntamente el amor y la muerte. ¿La propia muerte del poeta? Por ella se realizan una serie de conciliaciones. Lo real y lo irreal, que se asombran el uno del otro en libros anteriores, ahora se conjugan en un espacio y un tiempo donde lo visible y lo invisible se perciben indistintamente.
De la última vez que vi a Francisco en un encuentro de poetas en Mar del Plata recuerdo dos cosas: una, a la hora de las comidas, su preocupación por sentarse junto con Ricardo cerca de la botella de vino, ya que compartían esa inquietud; y, dos, una mañana en la que coincidimos muy temprano en el hall del hotel donde nos alojábamos, el tono misterioso con que evocó la figura de Esmeralda mientras me daba el libro que tengo en este momento frente a mí, dedicado por él con su caligrafía que mezclaba las letras de imprenta con las manuscritas, y las palabras de distintos tamaños, enormes y pequeñísimas. En aquel momento, con su característico mirar un poco hacia arriba y de costado, parecía estar viendo a la que evocaba su memoria, parecía estar ausente y sumido en el espacio de la aparición; esto le daba a su cara, a su esbozo de sonrisa, a sus ojos claros, una expresión de profunda melancolía. Ya caminaba con dificultad. «Otra vez el patíbulo» se titula uno de los poemas de País Garza Real: «Mi sonrisa se transformó en arrecife de coral». De algún modo, su cuerpo empezaba a hacerse metáfora de su poesía. Esmeralda lo llama como su propia muerte, y desaparece en «el pequeño teatro amarillo» del corazón y del mundo, del amor y de la poesía. «Un teatro de dunas amarillas» dice uno de los poemas, donde el amarillo van Gogh se ve reforzado por la desolada imagen de las dunas: «Le dije, cierta vez, a la aurora más delicada del mar: / -Contempla esta aparición de una calavera, florecida de sirenas, / que asoma cantando entre los médanos, y me llama-. / Era la de una actriz pequeña en un Teatro de Dunas Amarillas, / al que después lo tapó el beso de la sombra de una ola» (AA, 25). Hay que sumarle ahora, al desamparo de la infancia, a los desamparos del amor y de la poesía, el desamparo último de la muerte. Insistente, augural, un «hada más antigua» lo llama a la fidelidad, «-Fidelidad al propio corazón-«, a la trasmutación, en la sangre de su corazón, del no a la vida de Esmeralda, en el sí de su canto. De ese conocimiento positivo del dolor, de esa aceptación, surge el oro alquímico, que no solamente es transfiguración personal, sino que ilumina -oro solar, porque el dolor ilumina- su sangrante cosmos correntino. El oro, el amarillo de sus poemas, la orfandad esencial como ausencia y nostalgia de plenitud, en la sed desmesurada de amor de lo humano, el oro que nos une inclusive con la divinidad -y hace de la nada de Dios una nada que sangra- es el último resplandor depurado de aquella naturaleza selvática, demoníaca, de sus primeros libros. Es aún el debatirse entre el cielo y el infierno, las brujas blancas y las negras, doncellas brujas y hadas, los trinos blancos y negros. Es aún el relámpago oscuro de un mundo posterior a la pérdida de la inocencia y anterior a la fuerza que da el pecado, como señala Günter Lorenz. Mundo propiamente americano, que le hace decir al poeta en «Criollo del universo» palabras que bien vale volver a citar: «Ya es muy tarde para ser sólo de una provincia, / y muy temprano para pertenecer / todo, / al planeta del venidero y sangrante resplandor». Fatalismo del hombre atrapado entre dos cosmogonías que no logran nunca conciliarse del todo, entre dos tiempos, dos historias. Una infinitud que se prolonga «al ras del horizonte» y un impulso ascensional, fuertemente enraizado en la pasión terrestre: una intuición profunda de que el desamparo de los hombres es el ámbar -el desamparo- de Dios.
9. ¿Qué más puedo evocar de aquel viaje en el mes de mayo de 1985? No puedo confundir la fecha pues estaba embarazada por primera vez. Abstraída, contemplaba el pasto duro, las pajas rojas y amarillas, el cielo por momentos gris, por momentos de una dorada transparencia, el celeste triste de las lagunas, las palmeras de espíritu positivo en la tibieza incierta del día de otoño. Para almorzar habíamos comprado pan casero y chicharrones en un rancho -sin luz eléctrica e increíblemente zumbante y negro de moscas-, la carnicería del lugar. Recuerdo calles de tierra roja y cañas de una altura increíble -¿los famosos tacuarales gigantes?- a los lados. Junto al rancho de Francisco comimos el pan, los chicharrones, deliciosos, ¿porque teníamos mucha hambre? Juan Gustavo se abstuvo. Para el postre, cortamos mandarinas de los árboles. Por la tarde cruzamos con el auto sobre una balsa el río Santa Lucía. En algún momento atravesamos un campo de algodón. El conductor del auto se apeó a recoger yuca en otro potrero. Necesitamos de la ayuda de unos gauchos para que nos cortaran el alambrado y poder seguir adelante. Uno de ellos se inclinó para mirarnos por la ventana del auto. Como dice Francisco de algún otro gaucho en algún poema que no recuerdo, tenía cara de yaguareté, y, agrego yo, ojos increíblemente inocentes y malvados, que daban más miedo por su inocencia —para nosotros desconocida y pavorosa— que por su malignidad. Se organizó una colecta para retribuir el favor. Supimos que Francisco llevaba siempre en sus viajes pequeñas sumas de dinero, o ropa, o lo que fuere, para ayudar a sus gauchos. En Mburucuyá alguna actividad campestre (¿carreras cuadreras?) reunía gran cantidad de paisanos, se los veía ir y venir, se oía exclusivamente guaraní, un griterío infernal, alaridos; por prudencia pasamos de largo y fuimos a una especie de posada muy decente a tomar un café, Juan Gustavo lo pidió con leche… y, para nuestro asombro, dado que eran las cinco en punto de la tarde, también con un bife con papas fritas. Hasta el colombiano se nos volvió surrealista en tierra correntina -Juan Gustavo, poeta y ensayista, era en esa época el agregado cultural de la Embajada de Colombia. Nuestro anfitrión estaba contento, radiante, disfrutando y a la vez preocupado por que todo saliera bien. Por ese entonces viajaba con frecuencia a Corrientes, a veces llevaba a amigos, de esto habla en sus memorias. Nos contó también de sus caballos, nos mostró una tropilla. Eso también puede leerse allí con detalle.
De su pasión por la amistad -como dice Ricardo, él dividía a las personas en amigos y enemigos- surgió un libro. En la tierra de nadie (1998), que representa más una curiosidad biográfica que un logro poético. Su mejor amigo fue Edgar Bayley. Hay un poema de Bayley titulado «El Viaje» que da cuenta de una de sus estadías juntos en Corrientes, y «Don Ascanio y su Trompeta o la Cabaña de Madariaga» es fruto de sus veranos juntos en «el mar de los castillos». Francisco evoca al creador del doctor Pi en En la tierra de nadie, en País Garza Real le dedica el poema «Sueño con Edgar Bayley junto al mar» y en Criollo del Universo, «Edgar Bayley». Una vez, en una cena en un restaurante, presencié una representación de ambos, que supongo un clásico: Francisco sentado, tapándose un poco la boca con la mano en un gesto de timidez, musitaba de refilón algunas palabras en guaraní, Edgar, de pie, con su imponente «cuerpo de Gran Comandante de Vikingos» (TN, 32) y su cabellera rojiza, «traducía» al castellano, con voz estentórea y frases delirantes -cuya duración superaba escandalosamente el original en guaraní- para gran diversión de todos los presentes, y por supuesto y en primer lugar, de los protagonistas del espectáculo.
Sobre País Garza Real escribió Jorge Zunino una extensa presentación publicada en la revista Último Reino. Minuciosa y atenta, sigue el libro poema a poema y sobre todo se ocupa de acompañar las reverberaciones de una palabra que aparece con insistencia: infinitud. «Infinitud: sin límites, lo sin fin, y mucho más, tal vez la Deidad para él, o simplemente Dios» (UR, 82). Coincido con esta afirmación de Zunino: la misteriosa frase «el dios de ese dios infinitud» (de «Gallos de oro», PGR 12) revela su aproximación a lo divino como centro inaccesible de una sacralidad que percibe como infinitud. Sacralidad que comparte el hombre, que se encarna en él: «La sangre de infinitud hoy tiene orillas: / canta en la partición de mi mirada». Sacralidad que funda una tierra mística, un «Lago Nacional del Infinito». La «aldea», la remota comarca natal, se hizo País, luego Universo, luego, espejo que no distingue agua y cielo, Lago Nacional del Infinito. [4]
Tras los terrores que enfrentó Madariaga desde sus primeros poemas, estaban los dioses de su comarca, en una primera etapa que podría denominarse animista; ya hacia el final de su vida y de su obra, esas ánimas lo acompañan a pedir ser oído por el «dios de ese dios infinitud». La necesidad íntima de comunicarse con ese dios es compartida con toda la naturaleza. Madariaga aúna el amarillo de su reclamo al canto del gallo y al oro del sol en el horizonte. Como en toda mística, poco importa el mensaje: «Me detengo y observo el horizonte donde cantan gallos de oro que reclaman ¿qué? a ese dios». Pero «aún es implacable para escucharme el dios de ese dios infinitud» (PGR 12). No sintiéndose oído, en el poema siguiente el poeta indaga, desde su desvalimiento de criatura, acerca de la naturaleza de su condición: «Y yo, pobre diablo, con mi escudo de contradinero, / respirando en los jardines de la nada: / ¿la nada de algún dios?» La intuición de esta nada ya no pertenece al nivel mágico de las apariciones. Estas están subordinadas -a la sombra- «del terror y del amor del infinito», de un «último sol». Esa nada (¡»nada solar»! PGR 18) es un aspecto de la infinitud, cuya visión persigue Madariaga en este libro. Nada que se manifiesta en jardines, que se hace parte de su ser, de su respiración en un territorio de contradicciones fuertemente polarizadas, reinos Sol y Sombra, entre el paraíso y el infierno (PGR 15).
Un tema que siempre fue tenido en cuenta por la crítica es el de su solaridad. Tanto Zunino como Herrera hablan de ella. Oscar Portela, en su introducción a La Balsa Mariposa, se refiere a una imaginación material que «responde con una exaltación de la materia virginal, de la vida intocada, del agua y del fuego» (BM, 6). Pero su texto, bastante extenso, se dedica exclusivamente a una exploración del elemento acuático, que muestra, por otra parte, que Portela es un buen conocedor del universo poético de Madariaga. «Irremediablemente solar» (CU 43), dice el poeta de sí mismo. Esa solaridad es el elemento fecundante, masculino, violento y rebelde, ígneo y sanguíneo. Es la fuerza y el esplendor, que no se resignan: «cantaré un canto solar en pleno otoño: / para entrar encendido al corazón del invierno» (CU 17). Pero la tensión, la exigencia de lo solar sería intolerable sin la bondad de las aguas, sin el elemento femenino, maternal, receptivo y generador. Así, dice: «Soy el jinete de todos los colores. / Para mí la patria es agua, / la tierra es agua, / nuestra sonrisa es agua, / santos son agua, / vírgenes son agua» (CU, 54). El jinete, ¿el sol?
En noviembre de 1998 Editorial Argonauta le edita, en esas hermosas ediciones de tapa color papel madera, Criollo del universo. Cabe quizás, a partir de estos poemas intensos y desolados, recapitular lo esencial de la poética de Madariaga. Desde el comienzo de su obra el poeta se nos presenta como ese hombre natural, ese hombre expuesto a la inmediatez, cuyo delito natal, podemos precisarlo mejor ahora, consiste en no dejarse someter por las reglas o redes con las que la civilización ampara y atrapa a sus hijos. Criatura de la violencia de las tempestades emocionales, de las eclosiones del amor y de la poesía, sujeto a los peligros, a las asechanzas de los fluctuantes e inesperados poderes inhumanos de lo natural, sujeto a un destino: al «infortunio de todos los juegos del destino» (PGR, 65) y, de alguna manera, haciéndose cargo del sacrificio del padre, obedeciendo a su secreto mandato. «Alguna vez será memoria el padre, / entre cardos, albardones y lagunas. / Ese tropero ya no cantará con los ojos perdidos / en un ardiente terror, / Suavemente suyo será un resplandor de infinitud» (CU, 65). Lejos del cálculo y del interés, a los que aborrece, viviendo en la incertidumbre de su pobreza, que lo hermana con los personajes más desamparados de su tierra: domadores, troperos, musiqueros, buhoneros, cuatreros, cazadores, mariscadores… Y en primer lugar, con su propio padre: «Aunque rechacé la autoridad paterna y hasta su bondad terrible que lo impulsó a perder todo lo que tenía, jamás pude salvarme del delito natal», afirma en un pasaje de las magníficas páginas debidas a Alicia Dujovne Ortiz, aparecidas en La Opinión Cultural, el 18 de septiembre de 1977, la mejor semblanza y reportaje suyos que he encontrado. Sí, en medio de esa miseria y desamparo, y sólo allí, la bondad adquiere relieve, deja de ser un impulso sentimental, revela su grandeza y el coraje que requiere, su luminosidad y su oscuridad, en tanto participación entrañable en el dolor de los más necesitados. En estos poemas el despojamiento alcanza su mayor desnudez y simplicidad: «En una mísera trastienda de juncos / bebían pobres alcoholes verdes, / y estaban azorados ante el humo blanco del paisaje. / Como yo, no sabían de dónde venían / ni hacia dónde partían. / Estaban bendecidos por el agua del cosmos» (CU, 49).
Cuenta Alicia Dujovne Ortiz que nunca supo trabajar la estanzuela en el Iberá que heredara de su padre, sino que la fue vendiendo lonja a lonja. Cita al poeta: «Nunca pude comerciar con aquello ni explotarlo. Esa tierra me fascina y me rechaza porque le siento secretos, peligros. ¿Cómo podría plantarle papas?» Según la autora de la nota, vendió café en un tren suburbano, en otra época se trasladaba en bicicleta, por las noches, a su puesto de sereno. Cuando lo conocí, trabajaba en el INTA, su último empleo. Otra forma de pobreza era el reconocimiento de las limitaciones de su oficio. Su conciencia de la precariedad de lo humano no le permitió sobrevalorar los alcances de la literatura, y esto tiene suma importancia en un hijo de la rebeldía y de la desmedida ambición rimbaudianas.
El poeta / amante / guerrero se transforma, en sus últimos libros, en poeta / amante / Príncipe Natural de la Delicadeza. La violencia cede a la transparencia y la armonía, a la aceptación de la necesidad. Presente otra vez de manera notable su característica imagen en espiral, en Criollo del Universo ésta no taladra ya la dureza de la materia sino que entrelaza con suprema libertad los tientos mágicos de lo real visible e invisible: «Estoy cantándole al color invisible / que cubría como una sombrilla leve de sangre a tu sombra» (CU, 16). «Los árboles-cabellos de las hadas fijan el arenal del infinito» (CU, 15). Son especialmente notables en este libro su poética inicial («Polvareda de joyas») donde dice: «Mi orfandad transparente danza en el fuego natal del infinito» (CU. 11) y el «Viaje al Paraguay con Oliverio», el cumplimiento poético de un viaje proyectado con el amigo y que nunca pudo realizarse, tal como lo relata en sus memorias. Domina un tono elegiaco en casi todos los poemas. Otra vez su padre, Esmeralda, Nicolás Gumiliov, Edgar Bayley, un guerrero, un caballo: «Aquí descansan los restos de un caballo alazán: / era una rama púrpura de la inmortalidad» (CU, 38). Las celebraciones de las muertes parecen encerrar un recuerdo de la suya propia. En varios poemas reitera su despedida («Río de la Plata», «Planeta azul», «Lluvia en las Pirquitas»): «Entonces, a no gemir, mi lejano palmar, cuando yo muera, / porque somos un pormenor de presencia de lo inmortal» (CU, 66).
Bibliografía del autor:
La Balsa Mariposa, prólogo de Osear Portela, Municipalidad de la ciudad de Corrientes, 1982 (BM). El tren casi fluvial (Obra reunida), Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 1987 (TF). Una acuarela móvil. El imaginero, Buenos Aires 1985 (AM). País Garza Real, Editorial Argonauta, Buenos Aires, 1997 (PCR). Aroma de Apariciones, Ediciones Ultimo Reino, Buenos Aires 1998 (AA). Criollo del Universo, Editorial Argonauta, Buenos Aires, 1998 (CU). En la tierra de nadie. Ediciones del Dock, Buenos Aires, 1998. Sólo contra Dios no hay veneno (1927-1993), Ediciones Ultimo Reino, Buenos Aires, 1998 (DV).
Bibliografía de la crítica:
— Dujovne Ortiz, Alicia: «Un poema, el puente al mundo de la salvación» Entrevista en La Opinión Cultural, 18-9-77 (DO).
— Fondebrider, Jorge: «Francisco Madariaga: Sólo contra Dios no hay veneno», entrevista en Diario de Poesía, No, 11 (DPF).
— Freidemberg, Daniel, prólogo a Criollo del Universo y otros poemas. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires (DF).
— Herrera, Ricardo H.: «Hacia una utopía sangrante», en Usos de la imaginación, El Imaginero, Buenos Aires, 1984 (US).
——————: «Francisco Madariaga: un bárbaro de la belleza de la intemperie»,
en La ilusión de las formas, El imaginero. Buenos Aires, 1988 (BB1).
——————: «El hechizo natal de Francisco Madariaga», en Espera de la Poesía, Grupo Editor Latinoamericano, 1996 (HN).
——————: «Francisco Madariaga: Aroma de Apariciones», en La Gaceta Literaria, S. M. de Tucumán, 11 de octubre de 1988 (GT).
— Kamenszain, Tamara: «Francisco Madariaga o el domingo criollo de las palabras» en Historias de amor y otros ensayos sobre poesía, Paidós, Buenos Aires,
— Portela, Oscar: «El acento profetice y la salvación por las aguas en la poesía de Francisco Madariaga», prólogo a La Balsa Mariposa, Municipalidad de la ciudad de Corrientes, 1982.
— Zunino, Jorge: «Un puente de agua rosada cantando», Ultimo Reino 24/25, Buenos Aires, julio 1998 (UR).
- Quien primero se ocupó de estudiar la obra de Francisco Madariaga en profundidad fue Ricardo H. Herrera, en tres ensayos insoslayables para cualquier posterior aproximación crítica a la obra del poeta: Hacia la utopía sangrante (1984), Francisco Madariaga: un bárbaro de la belleza de la intemperie (1988) y El hechizo natal de Francisco Madariaga (1996).>>
- Hablar, como lo hace Támara Kamenszain en su ensayo «Francisco Madariaga o el domingo criollo de las palabras», de «palabras criollas» que «se acomodan para el lucimiento», «endomingadas, vestidas de fiesta», es considerar la poesía de Madariaga como algo carnavalesco, lo cual resulta ser lo opuesto al espíritu del poeta. La admiración de Madariaga por Hernández y su desdén por la gauchesca obedecen a su rechazo de los aspectos pintorescos de la vida rural, que son los que Kamenszain enfatiza. En su afán por verlo a la luz del barroco, se empeña en asociarlo a Lezama Lima, en una curiosa aproximación de citas, y cuestionables afirmaciones como que «tanto para Madariaga como para Lezama el caballo desnudo (‘pelado’) vale menos que sus ropajes». Llama la atención-también que considere que los gauchos de Madariaga son «de condición teatral» y «ridículos», y asignarles el rol de personajes. de una «tradición paródica». Aunque esto no necesite refutación, cabe ver al respecto el ensayo de Herrera Un bárbaro de la belleza de la intemperie, que se basa en la hipótesis opuesta. Kamenzsain puede descubrir en la lírica de Madariaga emociones insólitas, como por ejemplo una «alegría al cuadrado», y actitudes equívocas, como que «Madariaga enumera una farándula criolla que saca partido de su marginalidad para volverla espectáculo” (DC). >>
- Luego de todo lo dicho, es innecesario desmentir la curiosa presunción de Freidemberg en su introducción a la antología publicada por el Centro Editor de que el «aliento exótico» de la poesía de Francisco es de origen literario. Pero la mismísima Olga Orozco me dijo una vez que las palmeras de Francisco eran «palmeritas de confitería». Al respecto, es interesante ver la relación que establece Herrera entre poesía natural y poesía escrita (BBI), y su visión de una antiliteratura en las antípodas de la antipoesía (HN). >>
- En pocas palabras sintetiza Ricardo H. Herrera la poética y la religiosidad de Madariaga: «Dos son los objetivos que guían a Madariaga en su nuevo retorno al país natal: salvar lo real-afectivo de las concepciones totalitarias de la realidad (ésas que están incrustadas en muchos proyectos seudoestéticos), y, al mismo tiempo, convertir ese combate del deseo contra los falsos absolutos racionalistas en una epifanía de lo divino» (GT). >>